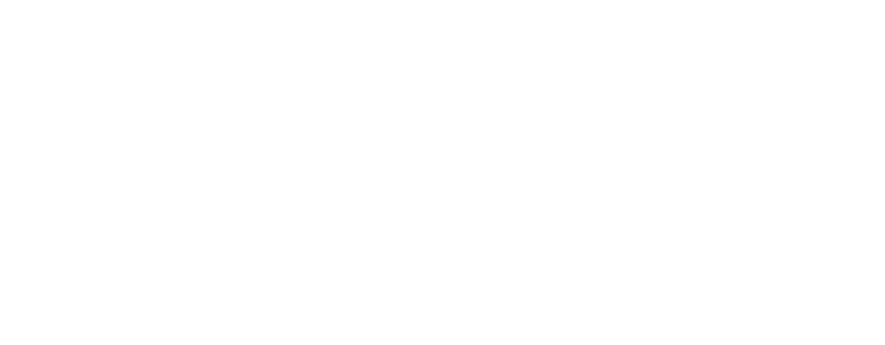Por Roberto Aboian
Carlos Borello volvió a apostar a un planteo defensivo para generar superioridad numérica en la defensa y anular a la poderosa Inglaterra, pero no contó con el potencial individual del conjunto europeo que, después chocar numerosas veces ante Vanina Correa y la defensa argentina, pudo llevarse el triunfo por la mínima.
Argentina formó nuevamente con un 4-5-1 compuesto por: Vanina Correa en el arco; en la línea defensiva se ubicaron Adriana Sachs, Agustina Barroso, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Florencia Bonsegundo, Linda Bravo, Lorena Benítez, Miriam Mayorga y Estefanía Banini conformaron el mediocampo quedando como única referencia en ataque Soledad Jaimes.

Inglaterra se paró con un 4-1-4-1 conformado por: Carly Tefford como la arquera; Lucy Bronze, Stephanie Houghton, Abbie McManus y Alex Greenwood en la primera línea; como volante central defensiva se posicionó Jade Moore; por delante de ella, las interiores Jill Scott y Francesca Kirby acompañadas por las extremos Nikita Parris y Bethany Mead; por último, como referencia de área la centrodelantera Jodie Taylor.

Inglaterra fue predominante en todo el primer tiempo. La Argentina se mantuvo replegada constantemente en defensa haciendo lo posible para anular los ataques de las inglesas, que se desplegaban por las bandas desbordando con sus extremos junto a las laterales para luego buscar la cabeza de Taylor o Scott, o filtrando por dentro gracias a los arrastres de marca por parte de la centrodelantera para lanzar en ataque a las mediocampistas.

En esta imagen, en la primera jugada del encuentro, se puede observar la sociedad Kirby – Parris en la que la mediocampista recibe, espera y descarga hacia la extremo que seguirá hasta el fondo para luego centrar buscando la cabeza de alguna de sus compañeras.
Inglaterra arrancaba casi todas sus jugadas con sus zagueras que, considerando el repliegue de las argentinas, podían adelantarse sin riesgos. Estas se sumaban en las triangulaciones entre las interiores y las extremos para llegar a la línea del fondo.



Se puede apreciar en la primera imagen a McNanus jugando hacia Mead, quien luego descarga para Kirby (imagen 2) que luego descarga al vacío (remarcado en amarillo) para que Maed reciba a la carrera y profundice hacia el fondo.
Hubo reiteradas situaciones en las que, estando la Argentina muy replegada, las laterales inglesas (Bronze en este caso) podían llegar hasta el fondo sin problemas y tener varios metros de libertad para poder pensar la jugada.

Taylor, a su vez, solía retrasarse para arrastrar la marca de las zagueras argentinas así Scott o Kirby tenían vía libre para filtrarse.

La jugada del penal, instantes más tarde, llegó gracias al aporte de Greenwood, la lateral por izquierda. Mead había recibido un cambio de frente segundos antes que la posicionó sobre la línea del arco defendido por Correa. Sin espacios, la extremo esperó la llegada de Greenwood y jugó al espacio para que pudiera encarar hacia el arco. Ya con el balón en su poder, fue interceptada por Bravo cometiéndole la falta que desembocaría en el penal que luego Correa atajaría.

Inglaterra siguió generando situaciones por las bandas como por adentro, pero fueron anuladas por la solvencia defensiva de las argentinas o por las paradas claves de Correa que, con el paso de los minutos, se iba consolidando como la jugadora del partido.
La presión por parte de las inglesas también era sofocante para la defensa argentina, dado que solían cerrar las distintas opciones de pase que podían llegar a tener.

Esta presión generó un error en la salida argentina y culminó en una situación mano a mano entre Mead y Correa en la cual, la arquera volvió a responder magistralmente.
En el comienzo de la segunda mitad, Inglaterra siguió generando sus ataques por las bandas, buscando la cabeza de sus jugadoras, y por el medio, pero la Argentina seguía siendo efectiva en la anulación de estos gracias al trabajo de la defensa y Correa. Todas las jugadas comenzaban, como en la primera parte, de la mano de Houghton.

Las volantes por afuera, Bonsegundo y Banini, junto a Jaimes y Benítez comenzaron a pararse mucho más adelante que en el primer tiempo para poder ejercer una presión más alta ya pensando en atacar el arco rival, considerando que en la primera mitad no hubo llegadas claras de conjunto Albiceleste.

Sin embargo, este nuevo posicionamiento de la Argentina fue participe en la gestación del único gol del encuentro. Gracias a esta presión, Jaimes había conseguido recuperar el balón y varias volantes se sumaron al ataque junto a las extremos. Algo impensado en el planteo táctico del inicio, pero a la hora de considerar la poca llegada del conjunto nacional, era una opción sumamente factible.
La realidad es que las inglesas aprovecharon la recuperación y con la igualdad numérica, las chances se tornaron sumamente favorables para las europeas que lograron, finalmente, marcar el tanto que les daría la victoria.
Kirby comandó la contra y llegó hasta la última línea de las defensoras argentinas. Mead se liberó dado que Gómez se sumó a la marca de Kirby por lo que esta descargó hacia la extremo que instantes después jugó para Taylor que solo tuvo que empujar la pelota al arco ante una Correa ya rendida luego de haber querido cortar aquel pase.


Luego del gol, Borello decidió sacar a Banini para que ingrese Mariana Larroquete. La idea de este cambio en primer lugar, fue de preservar a la capitana para el duelo por la clasificación ante Escocia y, en segundo lugar, generar una mayor ida y vuelta de la volante perdiendo en contraposición la generación de juego que puede aportar la capitana.
Argentina siguió siendo inofensiva en ataque, pero pudo preservarse bien en defensa manteniendo en mínima la diferencia de gol, cuestión clave en la pelea por la clasificación como mejor tercera.
A veinte minutos del final, Argentina producto de la distracción pudo haber sufrido un segundo gol. En un tiro libre en la puerta del área, Kirby merodeaba la zona del balón desentendiéndose de la jugada, pero instantes antes de que la árbitra pite, se ubicó a la derecha de la barrera, mientras que las argentinas, concentradas en el balón, no supieron verla. Luego Kirby, al recibir la pelota, desaprovechó la situación clara que la Argentina le había regalado.


Pasados unos instantes, Borello sacó a Benítez e hizo ingresar a Vanesa Santana. Un cambio de puesto por puesto de renovación de piernas en el mediocampo para seguir defendiéndose como lo venían haciendo.
Inglaterra buscó el segundo gol con constantes centros a la cabeza Taylor o Scott, por la gran altura que ambas tienen en relación a las defensoras argentinas. Aunque existió un peligro inminente, las dos jugadoras malograron en su totalidad las posibilidades de marcar mediante el juego aéreo.
Argentina, más allá de la derrota, mostró nuevamente un gran funcionamiento defensivo y la actuación de Correa le valió para recibir el premio de la MVP del encuentro. Considerando el favoritismo del equipo inglés, el conjunto nacional vendió cara la derrota y al mismo tiempo, el hecho de perder por la mínima, saben que, logrando una victoria ante Escocia, las depositaría automáticamente en la segunda fase.
Inglaterra, por su parte, se mostró nuevamente como el equipo top que es. Un planteo táctico bien amplio, recubriendo toda la cancha sin quedar partidas, para luego atacar por las bandas y centrar buscando el gol gracias a la gran altura de sus delanteras. A su vez, la polivalencia de sus jugadoras para interpretar los distintos dibujos tácticos como la capacidad individual de las mismas, ubican a las inglesas como una de las candidatas por el título.