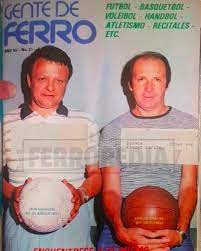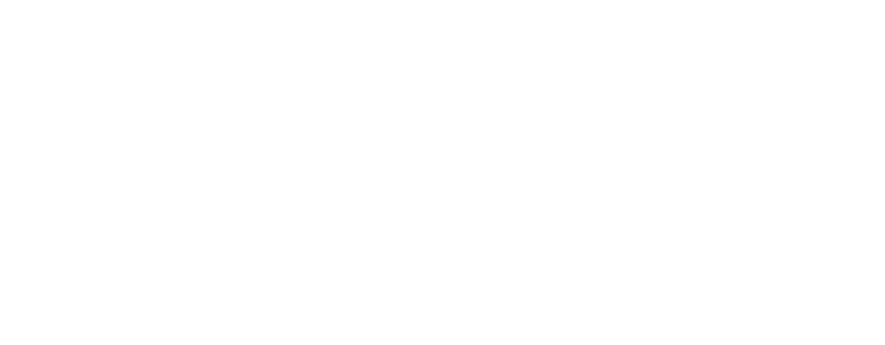Por Matías Zuñez
La repulsión social que generó el homicidio de George Floyd por parte de la policía de Minnesota, Estados Unidos, que cumple un año el 25 de mayo, fue la principal impulsora del reavivamiento del lema #BlackLivesMatter -las vidas negras importan- que se trasladó a los terrenos más importantes del mundo del deporte.
El uso del hashtag comenzó en las redes sociales digitales en 2013 tras la absolución de George Zimmerman, quien mató de un disparo al adolescente afroamericano de 17 años Trayvon Martin, en Florida en 2012. En 2020, en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis, producto del abuso policial racista de cuatro autoridades locales, Floyd fue asesinado por el agente Derek Chauvin quien ya había reducido al joven de 23 años y luego con su rodilla lo asfixió contra el pavimento hasta su muerte.
En homenaje a George Floyd, los jugadores de la National Basketball Association (NBA) se arrodillaron y vistieron una remera con la leyenda de ‘Black Lives Matter’ anteriormente a los encuentros. A finales de agosto, los basquetbolistas de Milwaukee Bucks decidieron no pisar la cancha en modo de protesta después de la muerte de Jacob Blake, a quien balearon por la espalda en un nuevo suceso de ataque policial racista. Luego, todo el resto de equipos de la liga de básquet estadounidense realizó un boicot a la organización del torneo para no disputar los playoffs, hecho sin antecedentes.
La National Women’s Soccer League (NWSL) permitió que las jugadoras se hincaran durante el himno nacional previo al inicio del partido. “Nos arrodillamos hoy para protestar contra la injusticia racial, la brutalidad policial y el racismo sistémico contra los negros y las personas de color en Estados Unidos”, anunciaron en conjunto las futbolistas de North Carolina Courage y Portland Thorns.

La Premier League de Inglaterra accedió a que los jugadores reemplazarán su nombre en la camiseta por el lema ‘Black Lives Matter’ y que los capitanes también lo llevarán en su brazalete. “Este símbolo es un signo de unidad de todos los jugadores, cuerpos técnicos, clubes, árbitros y la Premier League”, declaró el capitán del Liverpool de Inglaterra Jordan Henderson.
La tenista japonesa Naomi Osaka portó a lo largo de todo el US Open un barbijo distinto en cada partido con el nombre de una víctima de violencia policial racista. “Si puedo empezar un debate en un deporte mayoritariamente blanco lo consideraré un paso en la dirección correcta. Ver el continuo genocidio de gente negra a manos de la policía me da honestamente ganas de vomitar“, expresó.

El piloto británico Lewis Hamilton vistió una remera con la insignia ‘Black Lives Matter’ antes de conseguir su séptimo título mundial de Fórmula 1 y declaró: “No hay forma de que pueda quedarme en silencio. Y una vez que me dije eso a mí mismo, no tuve ningún miedo”.
Los boxeadores Myke Tyson y Roy Jones Jr realizaron una pelea de exhibición que finalizó en empate el 28 de noviembre del año pasado en la que ambos se llevaron un cinturón con la leyenda ‘Black Lives Matter’, entregado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Esta iniciativa también se visibilizó en otros deportes como el béisbol, el hockey y el fútbol americano. El racismo, la xenofobia, la homofobia y toda clase de discriminación abunda en las calles y en la virtualidad detrás del anonimato de ciertas personas que se esconden en un nombre de usuario e imagen que no los identifica para hacer daño.
Valores fundamentales del deporte como lo son la inclusión y la igualdad no deben perderse nunca. Por eso son bienvenidas determinaciones recientes como la que tomó la Premier League de realizar un apagón desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo en Instagram, Twitter y Facebook que son cómplices de la segregación que sufren varios protagonistas de las diversas disciplinas al no filtrar comentarios y mensajes ofensivos.
Así mismo, el capitán de la selección argentina y el Barcelona de España, Lionel Messi, aprovechó la meta de 200 millones de seguidores que alcanzó el 1 de mayo en su cuenta de Instagram para apoyar esta lucha que busca acabar y no dar ni el mínimo margen a la discriminación en el deporte y en la vida.