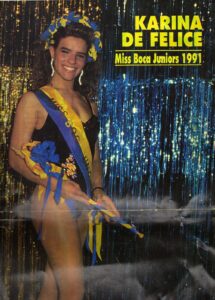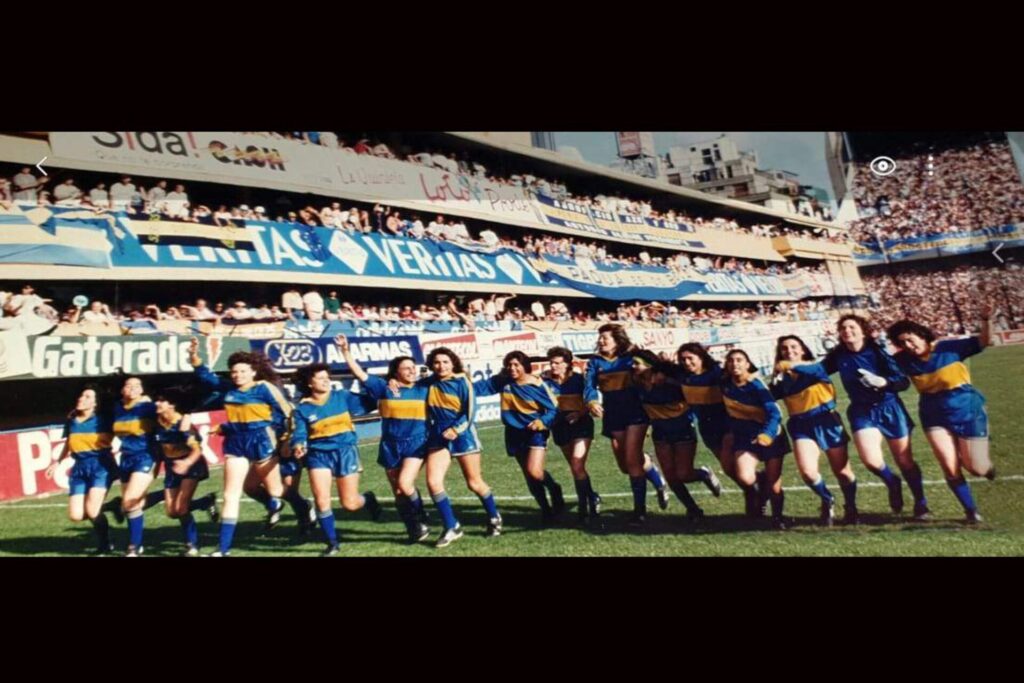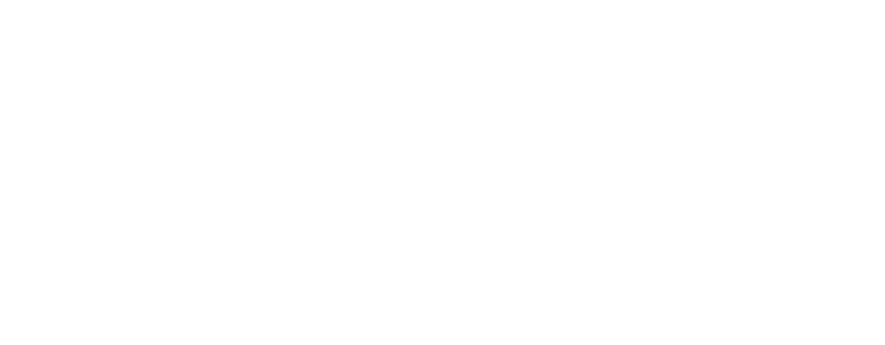Por Pedro Carracedo y Tobias Fava
Prácticamente en el centro de San Miguel, sobre una calle que en ciertos momentos del día es intransitable por la cantidad de chicos que salen del colegio Educacional Buenos Aires, se encuentra el gimnasio “Sin Límites”. El edificio tiene una fachada bastante discreta, dos pisos, con la pintura blanca descascarada por los años. Nada más entrar se siente ese ambiente típico de club de barrio: un pequeño recibidor decorado con afiches y anuncios sobre una pizarra de corcho. Se anuncian torneos, rifas y la actualización del precio mensual del gimnasio. Pasando otra puerta, un espacioso buffet. El delicioso olor café es penetrante. Un conjunto de mesas con sillones ocupan el lateral izquierdo. Más adelante una barra: tras ella se luce un estante repleto de trofeos y medallas colgadas en la pared. A su lado, una pequeña puerta esconde la escalera que lleva a la planta superior, donde está el gimnasio. El inconfundible barullo provocado por una mezcla de voces infantiles, ruidos de colchonetas y una voz adulta que destaca sobre las demás inunda el lugar. No es precisamente donde uno imaginaría que se prepara alguien que va a disputar un Mundial, mucho menos si ese alguien ya ganó este torneo dos años atrás.
A veces los grandes desafíos empiezan sin buscarse. Araceli Blanco tenía ocho años cuando pisó por primera vez un tatami. Lo hizo para acompañar a su hermana, que quería probar taekwondo. La hermana dejó al poco tiempo. Ella no. Se quedó. No imaginaba entonces que ese deporte de patadas, gritos y disciplina se convertiría en la brújula de su vida.
Hoy, a los veintiséis, Araceli entrena con la cabeza puesta en el Mundial ITF de Taekwondo 2025, que se realizará en Puerto Rico a partir del 14 de noviembre. No es la primera vez que lleva el escudo argentino, pero sí la más desafiante. Campeona mundial en 2023, llega a esta nueva cita con más responsabilidades, más presión y la misma pasión que la llevó a quedarse en el gimnasio de chica cuando los demás se iban.

Su aspecto encaja perfectamente con el de una luchadora: alta, robusta, imponente, con una mirada que parece que te cuestiona constantemente. Pero en el momento que abre la boca sorprende la timidez y la bondad en su voz. Su ritual previo al entrenamiento es siempre el mismo: llega, cruza el buffet para saludar a Don Carlos, quien asegura que hace los mejores sándwiches de milanesa de la zona. En el medio se cruza a un grupo de chicos saliendo de su clase de taekwondo que casi al unísono y dando un salto le preguntan cómo está. Ella responde con una sonrisa y devuelve el saludo. Nunca da una respuesta que no sea “bien, ¿y ustedes?” Incluso cuando hay ocasiones en que no está tan bien como dice.
La historia de Araceli podría contarse desde el sacrificio, pero ella lo hace por el lado de la elección. Desde el gimnasio, entre colchonetas apiladas y olor a átomo desinflamante, dice que todo lo que deja —materias de la facultad, salidas, descanso— “vale la pena si es por taekwondo”. Es estudiante de Arquitectura en la Universidad de Moreno y cada vez que un Mundial aparece en el horizonte su rutina se reorganiza por completo. “Tuve que dejar la cursada entera el año pasado. Este cuatrimestre también. No me dan los tiempos. Trabajo, entreno, viajo. Pero sé que es lo que quiero”. Un estilo de vida que viene practicando hace mucho y hasta con su psicóloga deportiva Candela Rendine, quien siempre le recuerda que “hay que buscar un equilibrio entre el deporte y la vida, es esencial para el rendimiento del deportista. Descuidar por ejemplo los vínculos o el descanso va a hacer que no pueda ni siquiera entrenar igual”.
Aunque su relación es profesional, es imposible ignorar el orgullo y la emoción de la psicóloga a la hora de hablar de Araceli. Quizás entendiendo que sus logros en cierto punto también le pertenecen un poco y son consecuencia de un trabajo bien realizado. Es muy respetuosa de su vínculo y resalta que el trabajo en conjunto no le sirve solo en el deporte, sino en muchos aspectos de su vida cotidiana.
Los días de entrenamiento se suceden como piezas encastradas. Martes y jueves en el gimnasio “Megacenter Gym”; miércoles, viernes y sábados, en el “Sin Límites”, bajo las órdenes del Grand Master Pablo Stupenengo, director del Centro Taekwondo Buenos Aires (CTBA). Allí se mezclan competidores de distintas escuelas: San Miguel, Hurlingham, Moreno, José C. Paz. Algunos viajan una hora para llegar, otros dos. Pero todos saben que el tatami no es sólo un lugar: es un punto de encuentro, un pequeño país con reglas propias.Es nada más subir las escaleras para encontrarse con una especie de laberinto azul y rojo. No es muy grande, pero la cantidad de espejos lo hacen parecer así. Hay un molinete en la entrada sin mucha utilidad. Una barra de cemento pintada de blanco, con un tablón encima sirve como recepción. El tatami está rodeado por una red, aislándolo del resto de la habitación para lograr una mayor concentración dentro. A su lado, un estrecho pasillo con tablones amurados que sirven de banco para que los padres – o quien quiera– se sienten a disfrutar del espectáculo: un desfile de niños enconjuntados con su “dobok” lanzando piñas, patadas y practicando formas. A la cabeza está Pablo: un hombre de un metro sesenta y casi cuarenta años, al que la edad ya le está arrancando canas. Su estatura se ve contrastada totalmente con la presencia, autoridad y elegancia con la que dirige la clase. No se necesitan muchos elementos para llevarla adelante, solo colchonetas, pads, protecciones y mucha energía.

La mayoría llega un rato antes de que comience la práctica y, mientras ven a los más chicos dar sus primeros pasos en la disciplina, aprovechan para tomar unos mates y ponerse al día. Con un gesto tan sencillo alimentan la unión del grupo, creando un ambiente más ameno y, haciendo que el esfuerzo y la rutina sean más llevaderos, al punto que el chiste más recurrente en la ronda de mates es que ese es el verdadero motivo por el que van al gimnasio.
Araceli compite en tres modalidades: lucha, formas y rotura de poder. Además, integra un equipo femenino de formas adultas. Son cinco mujeres, de distintas escuelas, que se reúnen dos veces por semana a ensayar movimientos sincronizados que parecen coreografía y combate al mismo tiempo. “Nos llevamos muy bien, es un grupo re familiar”, dice Marina Alesso, compañera de Araceli. No hay divisiones ni jerarquías, aunque en los torneos se juega mucho más que unas medallas. Cada una tiene su forma de ser, muy distinta al resto. Marina por ejemplo, es todo lo contrario a Araceli. Menos intimidante, pero con una manera de transmitir mucho más seria. Cuando empieza el entrenamiento todo fluye como una máquina aceitada que no admite distracciones. A esta altura apenas necesitan pulir cuestiones técnicas. Se enfocan en repetir lo mismo una y otra vez buscando su mejor versión. Araceli se enoja cuando algo no sale como quiere, pero sigue intentando. Para alguien que no practica esta disciplina, ni mucho menos está cerca de disputar un Mundial, es imposible entender las quejas. Todo parece perfecto. Pero ella sabe que tienen más para dar, y Pablo no duda en hacérselo saber.
Su historia deportiva tuvo un punto de quiebre en 2022, cuando una lesión en la rodilla la obligó a frenar ya acercándose al mundial de Guadalajara. Meniscos rotos y la tibia comprometida, una operación y tres meses sin competir. “No sabía si llegaba a México”, recuerda con cierta incertidumbre del pasado en los ojos. Al final llegó. Y ganó. En 2023 fue campeona del mundo en su categoría, apenas unos meses después de salir del quirófano. “Me sobreexigí más de lo que pensaba que podía. Pero cuando estás ahí, te olvidás de todo. Pensás en la lucha y nada más”. La postura tímida y retraída que sostiene la mayor parte del tiempo de repente queda atrás y es opacada por la certeza y el orgullo en su mirada al recordarlo.
Como casi todos los atletas amateurs, Araceli sostiene su carrera con esfuerzo personal y los sponsors que ella misma consigue. Trabaja en la Municipalidad de San Miguel y paga el pasaje, los equipos y las cuotas del gimnasio con su sueldo. “Pedí ayuda al municipio, pero me dijeron que por ser empleada no podían darme beca deportiva. Por suerte desde Provincia me dieron una beca deportiva hace un par de meses, eso me ayuda un poco”, explica. Vino por parte de la subsecretaria de Desarrollo Social, Bernarda Meglia, quien remarcó por qué es importante ayudar a nuestros deportistas: “Acompañamos a Araceli porque el deporte no es solo competencia, es esfuerzo, disciplina y un camino de crecimiento personal y colectivo. El deporte es sinónimo de comunidad, y queremos que cada joven pueda desarrollarse y alcanzar sus sueños”.
Aun así, los números no cierran: entre vuelo, alojamiento y gastos, calcula más de dos millones de pesos. Organizó rifas, aceptó colaboraciones de conocidos y vendió remeras sponsoreadas que usará durante el mundial antes y después de los combates: “Cada patrocinador paga su lugar en la remera y se va cambiando de a dos meses aproximadamente. Personalmente utilicé esa plata para pagar la visa estadounidense -porque Puerto Rico es territorio de Estados Unidos-”. La última colecta se hizo mediante una tarde de bingo donde las familias aprovecharon para ayudar a una atleta local y disfrutar con los suyos. El precio de cada cartón era de 3.000 pesos con el premio principal de una cafetera que supera el valor de 50.000. “Lo que falta se va a cubrir como sea, pero se va a cubrir”.
Esa mezcla de orgullo y recursos acotados es parte de la historia de muchos deportistas amateur argentinos. Araceli no se queja, lo asume como parte del camino. Así lo cuenta su entrenador: “Todo esto es caro, sí, pero se disfruta mucho la experiencia. Se nota que a Araceli le gusta la idea de representar al país, no le pesa”.
Su motivación no viene del reconocimiento, sino de la rutina. De los golpes repetidos mil y una veces hasta que salen limpios, del equilibrio buscado hasta el cansancio, de las formas que se aprenden casi de memoria. “Es un deporte que te enseña mucho más que pelear. Te enseña respeto, paciencia, control. Uno descarga ahí lo que no puede afuera”.
El grupo que viaja a Puerto Rico es numeroso: unas veinticinco personas entre competidores, entrenadores y acompañantes. De ellos, Araceli es una de las referentes. Tiene experiencia internacional, una medalla de oro reciente y la tranquilidad de quien ya pasó por el dolor físico y la incertidumbre. “Este Mundial me lo tomo distinto —dice—. Ya no es tanto la presión por ganar, sino por disfrutar y dejar a Argentina lo más alto posible”.
Entre los torneos y la vida cotidiana hay una distancia que ella parece manejar de una forma que la deja con buen sabor de boca. En la oficina municipal, quienes no la conocen tanto, saben que es “la chica del taekwondo”. En el gimnasio, en cambio, es la profe que nunca se queja, la que siempre llega con el rodete bien apretado, una sonrisa y ganas de entrenar. “Trato de mantener la calma, pero soy muy autoexigente. A veces me gana la cabeza”. Para esos momentos, guarda un cuaderno: un viejo ejercicio de su trabajo con su psicóloga deportiva. “Lo leo cuando estoy nerviosa. Ahí tengo anotadas frases que me sirvieron antes del Mundial pasado”.
Previo a una competencia de la magnitud de un mundial aparece un nuevo obstáculo mental: la presión de representar al país y de estar en el foco de la atención. “ Trato de enfocarme principalmente en la lucha, las formas me encantan pero me pone muy nerviosa que todo el mundo me esté mirando. Ahora este último tiempo que tuve entrevistas y vino gente a sacarme fotos lo sentí más”, confiesa
La exposición suele llevar a que los deportistas sean foco de la mirada y opinión de la tribuna, muchas veces generando que empiecen a medir su propio valor en base a lo que digan los demás. “Desde la psicología lo que buscamos es desvincular la autoestima del rendimiento. El valor personal del individuo no está determinado por el resultado de un combate” , explicó Candela Rendine, psicóloga deportiva.
Hay una clara diferencia entre lo que Araceli transmite en su entorno y, lo que expresa cuando profundiza en sus sentimientos. Por momentos parece que ni ella misma quiere reconocer el desafío que tiene por delante. Tampoco busca esconderlo, no tiene pudor en admitir que la competencia la pone nerviosa. Es su apariencia calma y un poco intimidante la que hace, por momentos, que una olvide quién es: una chica simple y humilde a la que no le interesa que hablen de ella, solo hacer lo que ama.
El equilibrio entre la disciplina y la emoción parece ser su sello. Araceli no habla de sueños imposibles. Habla de objetivos concretos: entrenar mejor, corregir un giro, aprender una nueva forma, viajar con su equipo. “Si se da la medalla, buenísimo. Pero lo más importante es compartirlo con ellos”.

En su relato no hay épica impostada. Es real. Hay constancia. Hay días largos, rodillas frías, madrugones y pasajes en cuotas. Hay una mujer que aprendió a moverse entre la oficina y el tatami, entre la vida adulta y la pasión desde niña. “Cada Mundial es un cierre y un comienzo. Cuando termina, ya estás pensando en el próximo”.
Araceli sigue su rutina de siempre: trabajo, estudio, gimnasio, entrenamiento y descanso corto. La ilusión no la cansa. Todo lo contrario. La empuja. En su casa, sobre una repisa, guarda la medalla dorada del 2023 que la mira con nostalgia y con la ilusión de tener otra más. No la exhibe demasiado. Dice que prefiere pensar en lo que viene.
Porque para Araceli Blanco, competir no es sólo representar a la Argentina. Es representar su propia historia: la de una chica que empezó acompañando a su hermana y terminó, sin saberlo, construyendo su propio camino hasta el mundo.