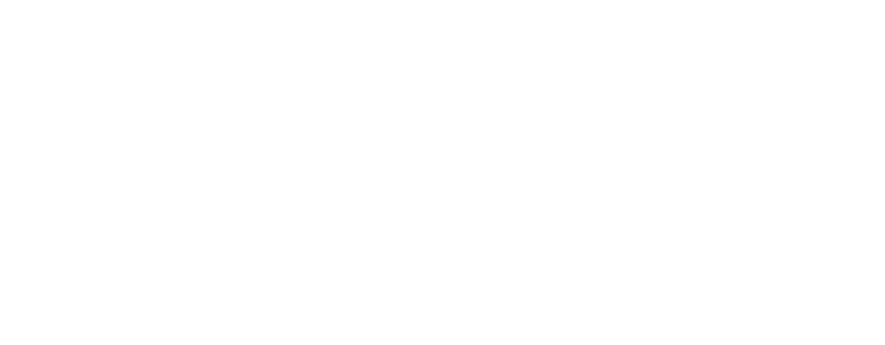Por Franco Sommantico
Hilario golpeó con fuerza el costado de su pequeño televisor Hitachi para que de una vez por todas le devolviera la señal del partido entre Boca y River. A lo lejos se oía la potencia incansable del río Paraná. Afuera del rancho, los chanchos dormían. El gordo Salcedo esperaba impaciente sentado sobre una silla de mimbre, con los pies apoyados en la mesita de plástico que sostenía el televisor, fumando y ahuyentando a los tábanos que se acercaban a esa hora de la noche a picarlo. Hilario golpeó de vuelta. La pantalla amagó con captar la señal pero después hizo un cortocircuito y volvió a quedarse negra. El calor era agobiante. A la musculosa blanca y embarrada de Hilario le empezaban a aparecer lagunas debajo de las axilas.
La señal se había ido hacía un rato, en el entretiempo, y desde entonces Hilario había probado de todo para traerla de vuelta. Primero lo había desconectado y vuelto a enchufar. Nada. Después había agarrado el televisor con las dos manos y lo había sacudido como si fuera una caja de zapatos, tampoco. Se había subido al techo de chapa y toqueteado la antena. El gordo Salcedo se había quedado abajo para gritarle si volvía la señal, y por momentos se había visto, pero no bien Hilario dejaba de hacer presión, la pantalla volvía a ponerse negra. Había intentado sin éxito trabar la antena con un palo de escoba, y hasta la ató con alambre al tronco del eucalipto que tenía en la puerta del rancho, pero nada había funcionado.
Parecía mentira, se iban a perder el final del partido por una antena de mierda. Gladys le había dicho varias veces que el televisor ese andaba mal porque se le cortaba mientras veía las novelas de la tarde, y sin embargo él no la había escuchado. Y por no haberla escuchado antes ahora estaban ahí, los dos, suplicándole a los dioses del cielo y las señales que se dignaran a traerla de vuelta para poder ver el final del partido y saber si le habían ganado o no la apuesta al borracho Quiroga. En realidad era eso lo que más los motivaba. Si bien los dos eran fanáticos de River, como este partido era contra Boca y le habían apostado un lechón a Quiroga, era imposible que se lo perdieran.
Se lo habían cruzado al mediodía, cerca del muelle, cuando volvían de pescar. El gordo Salcedo había bajado a comprar unas empanadas y Quiroga estaba echado en la puerta del almacén con un vino de cartón en la mano. Salcedo, -le dijo- ¿qué jugamo’ pa’ ésta noche? Salcedo no respondió nada. Siguió caminando hasta meterse en el almacén. Compró las empanadas que tenía que comprar y cuando salió, Quiroga le volvió a preguntar. Salcedo, repitió: “Ésta noche gana boquita, ¿qué queré juga’?”
Salcedo no le hubiera respondido si no hubiese sido por Hilario, que desde la canoa había escuchado y le había gritado, confiado porque la pesca había sido buena, que él le jugaba lo que quisiera. “Un lechoncito de esos que tienen en el rancho”, dijo Quiroga. “Y si yo pierdo les doy cinco gallinas a cada uno”.
Hilario ni siquiera dejó que Salcedo lo pensara y, antes de que llegara a abrir la boca, él ya había aceptado. Por eso habían discutido varias horas cuando volvió a subir a la canoa, y por eso ahora estaba tan enojado que, al acordarse, le pegó de lleno una patada al televisor.
Hilario saltó hacia atrás asustado. El televisor hizo un breve cortocircuito y la imagen de a poco comenzó a tomar color. La voz robótica del relator empezó a llegar con retraso y distorsionada. Ninguno de los dos podía creerlo. Se quedaron paralizados por temor a que la señal se fuera de vuelta. Hilario había quedado detrás del televisor, pero eso no importaba. El marcador indicaba empate en uno a los cuarenta minutos del segundo tiempo. Había córner para River. El gordo Salcedo miró con atención el recorrido de la pelota. Cuando estaba por caer en el área dejó suspendido el cigarrillo y abrió los ojos y la boca. Fueron uno o dos segundos en los que vio venir de atrás a lo lejos a Ramiro Funes Mori en un salto interminable, y después fue la pelota acariciando la red y un grito de gol desaforado. Se levantó de la silla, revoleó el cigarrillo y abrazó bien fuerte primero al televisor y después a Hilario. De la emoción salió corriendo para afuera, al corral donde dormían los chanchos, se metió con las ojotas en el barro húmedo y lleno de mierda, y levantó a upa a un lechoncito al que luego miró a los ojos y le gritó: ¡Te salvaste, hijo mío! ¡Te salvaron!