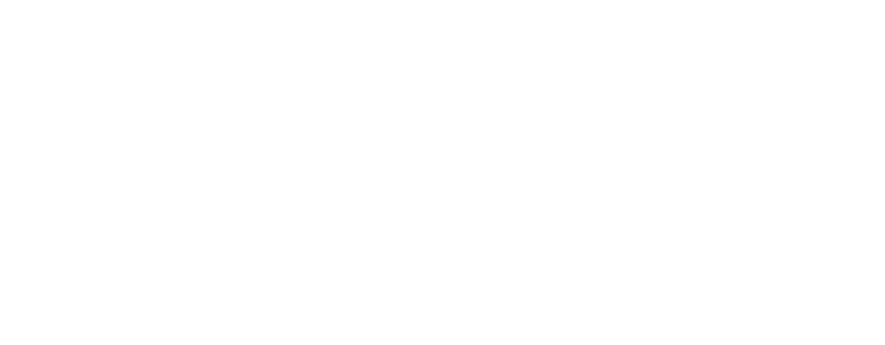Por Julieta Fortuny
“Tienen que inventar un nuevo deporte, una nueva disciplina que aún no se haya jugado”, fue la consigna que le dio un profesor llamado Juan Madueño a los estudiantes del profesorado de Educación Física del Instituto Romero Brest de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue lo que llevó a Norberto “Beto” Travella a buscar nuevas actividades, poco conocidas en Argentina. En la página de Codasports (perteneciente al Consejo Argentino de Deportes Alternativos), que presenta deportes alternativos, conoció el dodgeball y quiso practicarlo.
El dodgeball tuvo sus comienzos en Estados Unidos, en los años 60. Era el clásico juego de los quemados pero más reglamentado. Llegó a la expansión a nivel mundial en el año 2004 de la mano de la película “Dodgeball: A True Underdog Story”. Alrededor de 2015 apareció en las escuelas de manera recreativa. Un rol clave fue el de Beto Travella, quien hoy es capitán del equipo Supernova. Fue así como se contactó con Diego Bértola, el presidente de la Asociación Argentina de Dodgeball en la actualidad, y que era el presidente del Club Newell’s, ubicado en Parque Chas, Capital Federal, para que le brindara un espacio para practicarlo.
En octubre del año 2015, en Argentina, nació como algunas pasiones verdaderas: en silencio, con un grupo de personas que no buscaban fama, sino juego y ganas de divertirse. No hubo prensa, solo ganas de practicarlo. “Acá solo lo practicaban grupos de yankees, como nosotros jugamos fútbol 5 entre amigos”, explica Beto Travella. Consiguieron reunirse en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Al principio eran pocos, todos amigos, y así reunían a los diez jugadores que necesitaban.
Todos los viernes, a las 22.30, en el Club Morán de Villa Pueyrredón, comienza el entrenamiento del equipo de dodgeball, que lleva el mismo nombre que el club. Al fondo, pasando el restaurante, se encuentra la cancha de futsal y de vóley, que también es la de dodgeball. En la previa al comienzo del entrenamiento “de dodge” se jugaba un picadito. De a poco van llegando los jugadores. Arranca la entrada en calor, con movimientos de brazos, algunos saltos, y con dos pelotas comienzan a tirarse entre sí. El entrenamiento tiene dos partes: primero es todo de pases, saltos, esquives y pasadas de pelotas. Luego juegan partidos entre sí para practicar cómo van a jugar los partidos del fin de semana.
Ver esta publicación en Instagram
Una línea horizontal marca el medio de la cancha y se colocan en ella seis pelotas. Se dividen para jugar 4 vs 4 por lado. Es el mínimo de jugadores que se necesita para comenzar un partido.
Nahum Viñas tiene 26 años. Es el capitán y voz cantante del equipo del Club Morán. Cuenta que él formó el equipo de dodgeball en “el Morán”; ya jugaba siempre en el patio de la escuela, pero conoció el deporte hace cuatro años por una compañera del colegio que jugaba en la selección argentina de dodgeball. Primero comenzaron jugando en el patio de la parroquia Santa Teresita, de Parque Chas, y hacían entrenamientos dos veces por semana, a cargo de Travella.
Para 2018 se empezaba a formar la Liga y entrenaban donde hoy funciona la Asociación de Dodgeball, que es el Club Newell’s Old Boys. Luego tuvieron que volver a la parroquia, pero no pudieron continuar con los entrenamientos ya que los vecinos denunciaban ruidos molestos por los pelotazos y gritos de festejos; fue el motivo por el que ese grupo de amigos se disolvió. Viñas no quería abandonar el dodgeball. Fue entonces que decidió armar el equipo en el Club Morán: fue su club de la niñez, donde conocía a la gente a cargo, y así formó el equipo.
Viñas lleva adelante el entrenamiento del equipo del Club Morán. “Pie en la línea, equipos listos… Va”. Todos corren a las pelotas. El equipo que más pelotas agarre primero es el más beneficiado, ya que tiene más posibilidades de quemar a sus rivales. Poco a poco van saliendo “quemados” hasta quedar uno contra uno. La voz cantante sigue siendo la de Viñas.
Entrenamientos recreativos
Los jueves por la noche, en el Club Newell’s Old Boys (uno de los pocos que tiene cancha de dodgeball), de 19.15 a 20.30 es el entrenamiento del equipo Marvin y de 20.30 a 22 se brindan encuentros recreativos. Están abiertos para todas las personas interesadas en el deporte.
Zaki Martínez tiene 17 años. Juega en el equipo de Los Linces, pero a modo de entrenamiento va a los recreativos de Marvin. “Elijo el dodgeball como deporte porque es divertido y diferente a los convencionales”, dice Martínez, quien desde los 9 años juega y quiere que el deporte siga creciendo cada vez más para crecer como jugador.
A la hora de jugar
En el dodgeball se juegan partidos de equipos femeninos, masculinos y mixtos. Hay jugadores relajados, ya que están entre amigos; algunos más nerviosos, porque quieren ganar sí o sí, ya que a su equipo no le está yendo bien. Está el público que alienta. “El partido es lo más difícil, hay que tratar de mantenerse lo más tranquilo, porque si no, ahí te ‘cachan’”, dice uno de los jugadores del Morán, Emanuel Cortez. “Hay mucha estrategia: jugar con la cabeza, pero ser rápido en los lanzamientos”, dice Agustina “Gus” Torres, jugadora de Marvin. “La diferencia entre jugar un partido con las chicas es que es más lento y las mujeres son más estrategas; para juntar las pelotas piensan más los movimientos. Los chicos van más al ataque, juegan más con las emociones porque se enojan más rápido en los partidos mixtos”, agrega Torres.
En cambio, Nahum Viñas dice que vive todos los partidos con mucha adrenalina, que la clave para él está en la velocidad y que, con el paso del tiempo, va suponiendo las jugadas que puede hacer el rival.
Mauricio Troglio observa desde afuera y entrena fuerza. Es el capitán de Marvin y dice que para él todos los partidos son diferentes, incluso aunque ya conozca a los rivales. Troglio se autodefine como un jugador duro y afirma que siempre siente presión al jugar. Para él, la clave es lo mental, ya que si no se está metido te pueden eliminar rápido.
La mayoría de los jugadores practican el deporte porque les recuerda un momento divertido de la infancia, cuando jugaban al quemado con sus amigos. Todos fueron formando y llegando a sus equipos de boca en boca, buscando algo distinto ya que venían de otros deportes. Agus Torres era jugadora de vóley y quería cambiar. Gabriel Romano, uno de los jugadores del Club Morán, jugó 12 años al handball y cambió el deporte que hizo casi toda su vida porque ya no le divertía tanto.
Liga Metropolitana de Dodgeball
El torneo de Buenos Aires, organizado por la Asociación Argentina de Dodgeball, tiene 11 equipos (Panthers, Noazar, Freestyle, Hokory, PCH, Lynch, Hydra, Berserker, Supernova, Morán y Marvin). Al igual que otros deportes, es por puntos. La Liga tiene una etapa clasificatoria y de playoff. Las victorias valen tres, los empates uno y las derrotas no suman ni descuentan. En caso de empate en puntos, al igual que en el fútbol, se define por puntos recibidos en contra/convertidos. Una vez clasificados, las llaves de los playoff se realizan por sorteo hasta llegar a la final y gana el mejor.
Selección Argentina
Los entrenamientos con la selección fueron variando. Empezaron en el Club de Viejos Muchachos de Newell’s Old Boys, en Parque Chas. En 2019 volvieron a la parroquia Santa Teresita. En 2020 y 2021 no entrenaron debido a la pandemia por COVID. Siempre fueron variando, ya que no tienen un lugar o club fijo. Al principio se entrenaba más la parte física y no tanto la parte técnica, pero sus jugadores sienten que aún falta algo por mejorar. “Quizás autocrítica de parte de los jugadores y entrenadores”, dicen desde su interna.
Dentro del equipo hay jugadores que luego se enfrentan los fines de semana en el torneo local; otros ya no juegan en la Liga Metropolitana porque juegan en la selección. No es requisito jugar en un equipo para poder integrar el conjunto albiceleste. Algunos integrantes son del interior del país: tres de La Rioja, uno de Córdoba y el resto de Capital Federal.
En 2018 la selección argentina jugó el sexto Mundial, que se realizó en Estados Unidos, donde los representantes argentinos pagaron su propio viaje. “Lo sorprendente fue ver que en otros países se jugaba igual que acá, con las mismas reglas”, expresa Beto Travella. En 2022 se realizó el primer encuentro sudamericano organizado en Chile: “La Copa de los Andes”, el primer torneo de América del Sur con todas las categorías: femenino, masculino y mixto. Argentina salió campeona en todas. En 2023 se hicieron los primeros Panamericanos de Dodgeball en la historia del deporte. Fue en Argentina y jugaron México, Chile, Canadá, Colombia, Uruguay, Paraguay y Brasil. Argentina llegó a cinco finales; solo quedó afuera de la final de la categoría Mixto FOAM. En las otras finales (Masculino FOAM, Femenino FOAM, Masculino CLOTH, Femenino CLOTH y Mixto CLOTH) jugaron contra Canadá y perdieron en todas. En esa competición, Canadá ganó en todas las categorías, incluso en la que Argentina no clasificó a la final.
Las otras caras
En Argentina, el dodgeball es un deporte amateur, organizado, armado y costeado por sus jugadores. Tanto para comprar las camisetas que representan a sus equipos como para pagar cada mes una cuota para comprar pelotas o a los árbitros para que asistan y jueguen los partidos de los fines de semana.
Para 2018, Beto Travella admite que había cosas positivas, como poder organizar los horarios de los partidos; tanto es así que llegó a cambiar de horario un partido porque a la tarde se enfrentaban River y Boca. También sabe que hay otras negativas. En la actualidad, con la disciplina en crecimiento, Travella dice: “Hay muchas más cosas negativas, que pesan más que las positivas”. El capitán de Supernova afirma que, para que el dodgeball mejore en el país, los jugadores no deberían encargarse de las finanzas de la organización. Dice: “Es incómodo que un jugador mío sea quien me reclame la plata”.
La historia sigue escribiéndose con mucho esfuerzo colectivo. Gracias a la gran expansión que tiene el dodgeball en la actualidad, sus jugadores confían en que en un futuro esté mucho mejor, que haya más gente y que los partidos no se transmitan solo por redes sociales de Instagram o YouTube, sino que también puedan verse en canales de televisión y sean noticia por un título conseguido. Para ellos, el dodgeball sigue siendo el “quemado” que jugaban siempre en los recreos de la primaria, aunque ahora, a nivel internacional, tenga otro nombre y reglas que respetar.
Beto Travella sonríe, incluso cuando se queja o cuando le sacan tarjetas. Mauri Troglio sigue yendo a entrenar aun lesionado. Y Nahum Viñas sigue difundiendo e invitando a todos a ver un partido. Saben que el dodgeball en Argentina está en constante crecimiento, aunque no haya estadios llenos ni auspiciantes millonarios. Hay jóvenes, hay ganas, hay pasión.