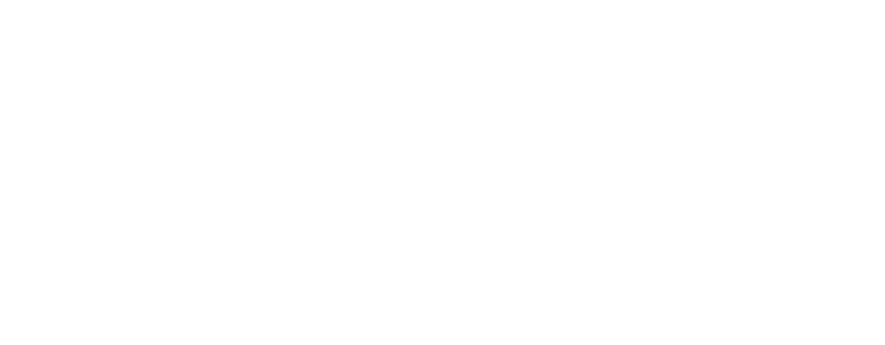Por Franco Sommantico
El otro día viendo el noticiero por primera vez en mi vida descubrí algo que me llamó la atención. Mamá me había llamado a comer hacía menos de un minuto. Bajé corriendo las escaleras —ese día en particular tenía mucha hambre— y cuando entré a la cocina la comida todavía no estaba hecha. Le pregunté a mamá por qué me había hecho bajar antes y respondió de manera estridente y sin reparos: ¡Si siempre tardas dos horas! Mentira, la primera de todas. Después intentó persuadirme —se habrá sentido culpable por semejante grito que pegó— diciéndome que me quedara hablando con ella, que ya pronto iba a estar lista la comida. Me senté en el sillón del living y me quedé viendo la televisión. Acababa de terminar un programa de preguntas y respuestas y empezaba el noticiero.
Lo primero que apareció sobre la pantalla fue un cartel enorme que decía Títulos, acompañado de una música que intentaba provocar dramatismo. Una voz en off grave y bien articulada leía los títulos a medida que iban pasando, y sintetizaba, en un par de oraciones, las noticias. Duras, crudas. Pero como ese día empezaba la Copa América, cuando terminaron las muertes apareció una imagen de perfil de Lionel Messi señalando el cielo bajo el título de: Argentina va por el sueño. Después pusieron un video de las finales perdidas contra Chile y el locutor mencionó el horario y día de los partidos de la selección. Cuando terminó con Argentina repasó los partidos de Brasil, Uruguay, Colombia y finalizó con Chile, que debía enfrentar a Japón. Pasaron videos con goles de Alexis Sánchez, jugadas de Arturo Vidal e incluso volvieron a pasar la definición por penales de la final anterior. Cuando por fin estaba terminando el informe apareció dando vueltas en círculos la palabra Curiosidad. Venía flotando de adentro del televisor, como proveniente de una dimensión extraña y ajena a nuestra realidad cotidiana. La pantalla quedó un par de segundos tapada por esa única palabra, solitaria y ridícula, que los productores adornaron con un brillo en el contorno para que el espectador no perdiera la atención.
Entonces vi por primera vez la historia. Una imagen en blanco y negro mostraba a un grupo de jugadores montados en mulas cruzando la cordillera de los andes. Según el locutor, en el año 1919, luego de la primera Copa América que se jugó —eso dijeron en el noticiero, la segunda mentira—, la selección chilena había realizado una epopeya no muy distinta a la del general José de San Martín casi un siglo antes. En ese momento, y por desgracia, mi mamá me volvió a llamar para comer. Me quedé unos segundos hipnotizado frente al televisor, viendo las imágenes que ilustraban la aventura y escuchando con atención la voz grave del locutor.
Dale nene que se enfría, volví a escuchar, entonces me fui a comer. Durante toda la cena fui incapaz de pensar en otra cosa; entre bocado de milanesa y cucharada de puré pensaba cómo un grupo de jugadores había sido capaz de cruzar los andes en mula después de haber jugado una Copa América. Imaginé la misma situación en estos tiempos y me pareció imposible, incluso graciosa. Jugadores como Messi o Agüero, que están acostumbrados a viajar en aviones privados, montados en mulas. Imposible.
Terminé de comer y subí a la computadora. Googlié: Copa América 1919 Chile cruce mulas, y descubrí que realmente había ocurrido. Las primeras páginas que abrí mencionaban casi todas lo mismo. Que Chile había perdido todos los partidos, que participaron cuatro equipos, que salió campeón Brasil y que como no tenían cómo volver, cruzaron en mulas. Ninguna publicación entraba en detalles sobre lo que a mí realmente me interesaba. Quise apretar “Siguiente” y sin querer toqué la página 10.
De pronto me vi sumergido en ese mundo extraño y siniestro que son las páginas de Google a partir de la cinco en adelante. Las noticias poco tenían que ver con lo que había buscado. Los títulos eran: Alianzas atlánticas en Armas Antárticas, corsarios y cimarrones en la obra de Juan de Miramontes y Zuázola. Los tranvías de colombia, electric transport in Latin America. El concepto de diversidad vegetal desde la etnia mapuche a la enseñanza formal en chile. No me animé a clickear ningún enlace, estaba realmente asustado. Seguí bajando con la ruedita y el cursor encima de la cruz, para poder cerrar rápido si la cosa se ponía más turbia, cuando leí el título de la última publicación. Decía: Las Mulas, una crónica de Alfredo Paniagua, y tenía la opción para abrirla como PDF. El título me llamó poderosamente la atención. Al principio dudé, tenía miedo de que al abrirla el antivirus de mi computadora se pusiera violento y me llenara la pantalla con carteles de “Tu equipo ha detectado una amenaza”. Pero después hice la señal de la cruz, recé un par de padrenuestros, cerré los ojos y clickié. Entonces leí la tercera mentira.
Las Mulas
Una crónica de Alfredo Paniagua
Habíamos llegado a Brasil junto a mi compañero Arturo Bolaño un día antes del primer partido, el 10 de mayo de 1919, con la única misión de escribir sobre nuestra selección nacional durante el campeonato sudamericano. Así nos lo había hecho saber Ricardo Sepúlveda, quien entonces era el dueño del diario deportivo “Sports Andino” para el que trabajábamos, el día en que nos dio los pasajes de tren: “Los envío a ustedes dos ya que conozco sus capacidades. No quiero que se les escape ni un solo detalle. El pueblo chileno debe estar al tanto de todo lo que haga nuestra amada selección” dijo. Y eso fue lo que hicimos. No bien llegamos a Río de Janeiro nos pusimos al tanto. Mientras Arturo bajaba al restaurante del hotel en el que nos hospedamos para comer algo, yo aproveché e hice un par de llamadas. Descubrí por medio de algunos colegas que la delegación que conformaban dieciséis jugadores, el entrenador y tres dirigentes, habían tenido dificultades en un trayecto del viaje en Los Andes. Según me informaron habían llegado al pueblo Centenario ya entrada la noche, por lo que se les hizo imposible conseguir habitaciones en algún hotel. Abandonados en las calles de tierra y acorralados por la urgencia, el entrenador Héctor Parra decidió buscar una solución. Se acercó al despacho del Gobernador y le solicitó un albergue para él y sus jugadores. El Gobernador repreguntó en los hoteles y ante la negativa se le ocurrió una idea. Vio en la comisaría del pueblo un lugar propicio para que descansen los jugadores y los mandó a dormir ahí. A la mañana siguiente, para remendar el destrato recibido por parte de los hoteles y vanagloriar como era debido a los hombres que representarían a la nación, el Gobernador los despertó con medio litro de café y pan a base de candeal para cada uno. Luego continuaron viaje hasta que llegaron a Montevideo, donde se embarcaron en el “Florianópolis” junto a argentinos y uruguayos para llegar, al término de una larga y penosa navegación de diez días, a la capital Brasileña.
Al haberme enterado de los inconvenientes que había sorteado nuestra selección bajé corriendo al comedor del hotel a contarle a Arturo. Me sorprendió menos encontrarlo degustando un sanguche de miga y una botella de vino que la historia que me acababan de contar. Le ordené que cuando terminara su almuerzo redactara un telegrama a la delegación para que ellos mismos confirmen los hechos.
No recibimos respuesta sino hasta la noche. Arturo roncaba al lado mío cuando golpearon a la puerta. Me levanté con el pijama puesto y abrí. Una empleada del hotel me extendió una carta que decía: “Últimamente hemos recibido una lluvia de telegramas pidiendo explicaciones. Por desgracia nos hemos visto obligados a rechazarlas a fin de atender adecuadamente a nuestro entrenamiento. Les rogamos sepan entendernos. La selección chilena”.
***
A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le comenté a Arturo respecto de la carta. Le pareció, al igual que a mí, bastante desafortunada. Para no sentirnos decepcionados decidimos no darle demasiada importancia. Un par de horas más tarde partimos rumbo al estadio con poca ilusión de conseguir la victoria. Recuerdo con absoluta claridad los acontecimientos que ocurrieron aquella tarde soleada en el recién inaugurado Álvaro Chaves. Nuestra selección nacional debutaba frente al anfitrión sin esperanzas de vencer. No nos guiaba otro fin que recibir lecciones de maestros como los brasileños, y contribuir, con nuestra presencia, al mayor éxito de la jornada. La ficha que nos dieron a Arturo y a mí en la entrada decía que el Álvaro Chaves al que hacía referencia el nombre del estadio había sido un político republicano y abolicionista que había creado el partido Riograndense. El destacado arquitecto Gustavo Hipólito Pujol Junior había sido el encargado de diseñar las gradas sobre las que treinta mil espectadores brasileños alentaban a su selección. Minutos antes de comenzar el partido, durante la inauguración oficial, dos aeroplanos improvisaron acrobacias sobre el cielo despejado de Río de Janeiro. El presidente Epitácio Pessoa, quien había asumido hacía un par de meses debido a la muerte de Rodrigo Alves a causa de la pandemia de gripe Española (que también se había llevado, entre sus más de cuarenta millones de víctimas en todo el mundo, a la madre de Arturo) aplaudía desde su palco las hazañas de los aeroplanos y esperaba, impaciente como nosotros dos, a que el árbitro argentino Juan Pedro Barbera diera el pitazo inicial.
Los primeros minutos del partido resultaron, para nuestra sorpresa, relativamente parejos. Sin embargo, cuando promediaba el minuto veinte, ya todo transcurría según lo imaginado. Arthur Friedenreich y Neco habían puesto el marcador dos a cero. Nuestra selección rara vez conseguía el balón, y las pocas veces que lo hacía le duraba pocos segundos. Prefiero omitir los detalles sobre el resto del partido. Cualquiera será capaz de imaginarlos, teniendo en cuenta que terminó seis a cero. Arturo y yo nos miramos y pensamos lo mismo: que si nuestro arquero Manuel Guerrero, al que a partir de esa tarde apodamos “el maestro”, no hubiese tenido una actuación magnífica, el resultado hubiera sido todavía más abultado.
Si bien sabíamos que la derrota estaba asegurada desde el comienzo, volvimos al hotel cabizbajos. Arturo se fue al restaurante a comer algo. Yo preferí subir a la habitación. Saqué del cajón la libreta y mi pluma y, a modo de consuelo, escribí lo siguiente: “Hemos perdido el match, pero en cambio cada día conquistamos mayores simpatías en todos los círculos. Tanto las sociedades aristocráticas como las obreras nos dan muestras de gran estimación y cariño. Nuestra selección ha demostrado tras la derrota que amén de una pletórica vida existe una voluntad férrea y un carácter hecho para todas las contingencias”.
***
Durante la semana que siguió, pues el próximo partido se habría de jugar el 17 de mayo, aprovechamos con Arturo para recorrer la ciudad. A pocas cuadras de nuestro hotel, bajo las altas temperaturas que promediaban a plena luz del día, montones de obreros trabajaban en torno a construcciones antiguas que el gobierno había declarado insalubres. Algunas simplemente las reparaban, pero en otros casos, cuando creían que la peste era irreversible, preferían demolerlas. El sonido de los martillos y de los escombros al derrumbarse era constante, y Arturo se quejó más de una vez de que lo despertaban a la hora de la siesta.
Una tarde en que paseábamos por la zona céntrica nos sorprendió la presencia de un líquido amarillo y casi fluorescente desparramado sobre una de las calles. Le pregunté al hombre que lo esparcía para qué servía dicho líquido. Me respondió, o al menos eso fue lo que entendí, que debido a la peste bubónica y la fiebre amarilla del año anterior, el prefecto Francisco Pereira Passos había tomado la determinación de lanzar una intensa campaña para erradicar ratas e insectos.
***
El día del partido contra Uruguay, nuestras esperanzas eran apenas mayores. Si bien había altas posibilidades de perder, con Arturo teníamos la ilusión renovada. Llegamos al estadio Álvaro Chaves cerca del mediodía. No mucha gente tuvo la oportunidad de ver aquel partido. A diferencia de la semana anterior, las tribunas parecían abandonadas. No había casi ningún brasileño, con excepción de algún que otro curioso y un puñado de periodistas desdichados a los que les había tocado trabajar. El partido se desarrolló parejo durante buena parte del primer tiempo, pero cuando faltaban quince minutos para que el árbitro Adilton Ponteado diera la orden de descanso, Carlos “el Rasqueta” Scarone metió un bombazo de derecha que fue a clavarse al ángulo de Guerrero. A dos minutos del cierre del primer tiempo, José Pérez amplió la ventaja tras un cabezazo oportuno dentro del área chica y de esta manera quedó sentenciado el encuentro.
En el segundo tiempo nuestra selección intentó, pese a sus limitados recursos, ajustar el marcador. Y tuvo sus oportunidades, porque a Alfredo France le anularon un gol (discutimos la decisión con Arturo un buen rato y llegamos a la conclusión de que había sido mal anulado), y el arquero uruguayo Roberto Chery le atajó una pelota imposible a Ulises Poirier por la que sufrió una estrangulación de hernia y debió ser retirado en camilla. Trece días después de aquella atajada, mientras yo me preguntaba si alguna vez volvería a mi casa, me llegó la noticia de que Chery había muerto en un hospital de Río de Janeiro; pero en ese momento nadie sabía nada. Cuando me acerqué a nuestros colegas uruguayos para consultarle respecto a su estado de salud, me respondieron: “es privado”.
***
Esa tarde volvimos al hotel recordando las jugadas del partido. El equipo soportó los continuos ataques de un seleccionado ampliamente superior y logró realizar jugadas que nunca antes habíamos visto. Coincidimos en que nuestra selección había dado claras muestras de mejoría. Cuando llegamos, como ya era costumbre, Arturo se quedó en el restaurante comiendo algo. Yo subí a la habitación y escribí: “Hemos perdido nuevamente. Aunque el equipo haya demostrado tener el coraje suficiente para competir en un campeonato como este, todavía tiene mucho por mejorar. Encuentro que una de las razones por la cual a nuestro país le ha correspondido hacer un papel secundario se debe a la poca importancia que se le da, desde los ámbitos gubernamentales, al deporte. Aquí el gobierno presta a los deportistas una ayuda muy eficaz. Allá el fútbol y su desarrollo marcha lentamente y el progreso del deporte en general se debe a la iniciativa de unos cuantos ciudadanos bien inspirados”.
Cinco días más tarde, nuestra selección jugó contra la Argentina por el tercer puesto en el estadio Álvaro Cháves, ante la presencia de quince mil espectadores. Prefiero no relatar mucho sobre lo ocurrido aquel partido. Basta con saber que Argentina ganó por cuatro a uno, que los goles los hicieron Edwin Clarcke (que anotó tres) y Carlos Izaguirre, y que para chile el único gol del campeonato lo marcó Alfredo France. Cuando salimos del estadio ya no tenía ganas de nada. Con el campeonato concluido, lo único que quería era llegar a mi casa en Valparaíso y disfrutar de alguna comida preparada por mi madre. Le dije a Arturo que se encargara él de escribir la crónica de aquel partido. No me respondió nada. Se sentó en la mesa del comedor, pidió una botella de aguardiente y comenzó a redactar: “Perdimos. Por tercera vez nos tocó jugar con el sol en contra durante el primer tiempo, lo que, como nadie ignora, es una gran ventaja”… Yo subí a la habitación dispuesto a preparar las valijas. Cuando abrí la puerta me sorprendió ver que las camas estaban tendidas y que la ropa que Arturo había dejado desparramada por el piso estaba doblada y bien apilada sobre las sábanas. Al lado de mi almohada había una carta de nuestro jefe Sepúlveda. Decía que por cuestiones burocráticas y de presupuesto no habían podido comprar los dos pasajes de vuelta sino uno solo “arreglen entre ustedes, les dejo esta plata para que el que no use el pasaje pueda sobrevivir algunos días más”. Agarre los billetes que había en el sobre y bajé corriendo las escaleras a contarle a Arturo. Para entonces la crónica ya estaba escrita y a la botella de aguardiente le quedaba poco y nada. Me senté frente a él y le mostré la carta de Sepúlveda.
Solo hay una forma de solucionar esto, dijo Arturo.
Me sirvió lo que quedaba de aguardiente y con un movimiento brusco de muñeca puso la botella a girar. Dejemos que decida el azar, agregó. La botella giró durante casi un minuto. En mi cabeza comencé a imaginar posibles regresos; utilizar el pasaje era la diferencia entre el cielo o el infierno. Era la ruta congelada o mi madre preparando un caldillo de congrio caliente y bien condimentado. Eran tres días en tren o cuarenta a la deriva. Ahí estaba yo, parado en medio de la ruta desierta, esperando desesperadamente, casi muriéndome de frío, con la nariz roja y los párpados crujiendo con cada pestañeo, a que algún campesino se dignara a subirme al lomo de su caballo y me acercara, de esa manera, a mi hogar. La botella comenzó a detenerse de a poco. Para cuando se detuvo por completo, la tapa apuntaba contra el pecho de Arturo. Lo siento, compañero, me dijo. Bebí de un trago lo poco que quedaba de aguardiente y le dí el pasaje en tren. Me guardé los billetes en el bolsillo de la campera y subí a la habitación a preparar la valija.
***
Más tarde acompañé a Arturo a la estación. La noche era fría como pocas. En el cielo de Río de Janeiro una luna brillante e inmensa iluminaba los andenes donde la gente se reunía para aguardar la llegada del tren. Había de todos los países; chilenos, argentinos, brasileños y uruguayos. En un banco cerca de la cabina donde vendían los pasajes reconocí a dos jugadores uruguayos. Carlos Scarone conversaba con su hermano Héctor sobre la final que habían perdido aquella tarde contra los brasileños. Ambos tenían puesto un sobretodo color marrón. Carlos tenía una boina negra y Héctor fumaba mientras lo escuchaba.
Me acerqué a la ventanilla donde vendían los pasajes y le pregunté a la señora que atendía si no le quedaba alguno de más. La señora respondió que no, que ya estaban todos vendidos. Arturo me miró y sacudió la cabeza. Por un momento pensé que se arrepentiría y me daría el pasaje a mí por todo el trabajo que había hecho por él; pero eso no ocurrió. A los treinta minutos apareció la locomotora escupiendo humo, y de pronto me quedé solo en la estación. Sin manera de volver, ni lugar para dormir, pegué la vuelta y caminé rumbo al centro.
A pocas cuadras divisé, a lo lejos, a un grupo de personas que venía corriendo hacia mí. Venían dejando tras de sí una gran nube de polvo espeso, y a medida que se iban acercando comenzaban a oírse con mayor fervor el ruido de las zapatillas contra la tierra. Parecían una manada de búfalos corriendo de las fauces de un león, solo que no había ningún león y, en todo caso, yo era el búfalo. Se detuvieron a pocos metros de mí. Solo entonces los reconocí. Era la delegación chilena. Estaban exhaustos; respiraban con dificultad y se los veía realmente agitados. El entrenador Héctor Parra se abrió paso y me preguntó si ya se había ido el tren. Le contesté que sí, y todos insultaron y patearon el suelo.
Les dije que lo perderíamos, dijo el Gringo Poirier. Todo por hacerle caso a este huevón, agregó, señalando a Guerrero.
Encontrarme con ellos fue mi salvación. Les comenté respecto de lo que me había sucedido y me ofrecieron hospedarme en su hotel hasta el día siguiente, que partería el próximo tren. Como éramos de la delegación chilena (a partir de ese momento comencé a ser uno de ellos) no tuvimos inconvenientes en reservar habitaciones en el hotel, que a comparación del que había dormido hasta entonces, este parecía el palacio Cousiño. Cenamos una feijoada que, según nos dijeron los mozos que nos atendieron, era un plato que trajeron los portugueses y se estaba empezando a comer seguido. Contiene frijoles negros, carne salada, arroz y naranja. Me resultó bastante agradable, y todos comimos hasta reventar.
***
Abandonamos la capital brasileña a la mañana siguiente, no sin antes desayunar un abundante cóctel de frutas y cereales que amablemente nos sirvieron en el hotel. Ésta vez fuimos cuidadosos con el horario del tren y no tuvimos inconvenientes. El viaje, aunque largo y agotador, resultó de maravilla. Compartí vagón con algunos jugadores por lo que pude hacer varias entrevistas y reportajes que fueron los que más tarde publiqué en el Sports Andino. En su momento muchos colegas me preguntaron cómo había conseguido los testimonios, sobre todo por la fluidez y la confianza con la que se habían desenvuelto los jugadores. A todos aquellos, ahora lo saben. Realmente era un grupo de personas amables y generosas.
Para cuando llegamos a Buenos Aires comenzó una aventura que ninguno de nosotros había imaginado y para la cual no estábamos preparados. La idea principal era quedarnos dos noches y partir para la provincia de Mendoza, donde nos tomaríamos el Trasandino para llegar a Los Andes. No teníamos intenciones de quedarnos el tiempo que nos quedamos. Los primeros días pasaron rápido. Extasiados por la fiebre de la gran ciudad, entre noches de copas y paseos de tarde los días se fueron sucediendo. Recuerdo en particular la noche en la que nos sumergimos dentro de una pulpería cerca del puerto, donde algunos gauchos jugaban a los naipes y bebían mientras con los ojos rojos y ardientes veían a un grupo de mujeres que bailaban al compás de un folclore que tocaban dos negros mota. Los gauchos apenas desviaron la vista cuando nos vieron entrar, y eso que éramos como diez. El maestro Guerrero al principio tenía miedo, decía que buscáramos otro sitio. Ándale huevón, sin miedo, lo había animado Poirier. En realidad no había nada de qué temer. Los gauchos nos miraron torcido cuando reconocieron, por nuestra tonada, que éramos chilenos. Creo que alguno empezó a insultarnos. Nosotros solo queríamos beber un par de tragos, por lo que ignoramos los agravios y nos dirigimos hacia la barra. Pedimos varias botellas de vino y grapa que bebimos como dios manda, hasta que llegó un momento de la noche en el que las palabras comenzaron a salir por sí solas y ya no pensábamos lo que decíamos. Nuestro tono de voz había aumentado notablemente; ya casi rozaba el grito, cosa que a los gauchos, que dentro de todo se habían comportado, hizo enfurecer. No recuerdo con exactitud quién fue primero, si Alfredito France o el gaucho, lo cierto es que cuando me di vuelta los vi a ambos gritándose cara a cara, al borde de los golpes. Corrimos a separarlo desesperados, puesto que pensamos que lo iban a matar, pero los otros gauchos se pararon y nos detuvieron. Déjenlos a ellos, dijeron, que sea un mano a mano. Los negros mota dejaron de tocar y las mujeres se quedaron estáticas, observando con asombro y curiosidad lo que estaba ocurriendo. No porque nunca hubieran visto una pelea, de hecho más tarde nos contaron que todas las noches más de uno terminaba ensangrentado en el piso, herido de un faconazo. Lo que les había llamado la atención fue la propuesta que le había hecho el delantero de nuestra selección: había desafiado al gaucho a una partida de truco. El hombre que servía los tragos sacó un mazo de cartas de la barra y lo tiró. Se sentaron a una mesa en el centro del salón y comenzaron a jugar ante la mirada de todos los que estábamos presentes. Los detalles de este desafío los escribí varios meses después en una crónica para el Sports Andino, por lo que no voy a decir nada más. Basta con saber que France ganó y casi nos matan a todos.
***
Así vivimos esa semana en Buenos Aires, entre el hotel y las pulperías, pero pronto nos fuimos quedando sin dinero (de lo que me había dejado Sepúlveda ya no me quedaba nada hacía rato) y una mañana de la segunda semana el entrenador Parra recibió una carta de la federación chilena en la que preguntaban, preocupados, por nosotros. Parra le respondió que debido a que las rutas estaban obstruidas (mentira) nos habíamos quedado varados en Buenos Aires. Esa misma tarde empacamos y nos subimos a un tren de carga que para la madrugada ya nos tenía en Mendoza.
A esa altura ya teníamos a nuestra disposición el Ferrocarril Trasandino, el único medio de transporte que había unido el Pacífico con el Atlántico, por lo que creímos que nuestro regreso lo haríamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces sucedió lo peor. La mentira de Parra se volvió realidad. Nadie puede precisar cuándo, pero comenzó a nevar con tanta intensidad que pronto las vías se bloquearon. Permanecimos en Mendoza durante trece días en los que no la pasamos nada bien. Mendoza no es una ciudad como Buenos Aires; no teníamos nada para hacer. Muchos además estaban agotados y extrañaban a sus familias. Fue en ese momento, ni antes ni después, que envidié a Arturo. Lo imaginé relajado en su casa, o jugando a la pelota con sus hijos, o haciendo el amor con su mujer. ¿Hace cuánto habría llegado? Los recuerdos con él me parecían ahora tan lejanos, tan ajenos. Parecía que habían pasado décadas desde la última vez que lo había visto, y sin embargo todavía no había pasado un mes.
***
Cuando Parra al cabo de cinco días volvió a recibir una nueva carta de la federación chilena esta vez fui yo el encargado de contestar. Nos reunimos en un salón y por decisión de todos escribí lo siguiente: “Aun no sabemos cuándo partiremos. Estamos haciendo gestiones para irnos. Nuestra situación es cada día peor. Estamos desesperados. Llegaremos a Los Andes el jueves sin falta. La travesía la haremos en mula.”
¿! En mula¡?, preguntó Muñoz. Y ahí mismo le contaron. Resulta que el Trasandino no iba a estar disponible por veinte días más, y como la tía del dirigente Romeo Borghetti, una señora humilde que mantenía una granja con su marido en el Zanjón Amarillo, se había ofrecido a prestarnos veintidós mulas para que cruzáramos a Los Andes, ante la desesperación le dijimos que sí. Entre estar estancados aguardando un tren que nunca iba a llegar o estar en movimiento, preferimos lo segundo. Caminamos hasta Zanjón Amarillo y nos encontramos con la señora. Además de las mulas nos preparó una bolsa para cada uno con diez salchichones, un queso de tres a cuatro libras, dos cajas de conservas, varias tajadas de jamón y mortadela, seis panes y una botella de coñac. La bebida nos duró poco a todos. Era lo único que nos mantenía más o menos calientes. El comienzo fue alegre, puesto que las ganas de llegar estaban presentes. Pasamos dos noches y un día en un hotel en Puente del Inca, pero después todo comenzó a empeorar. El trayecto de Caracoles a Juncal debimos hacerlo a pie. Este trayecto fue el peor de todos, porque nos perdíamos en la nieve a cada rato y rodábamos como bolas. En un momento vimos a unos arrieros y decidimos arrendarles una mula más por treinta pesos para el gringo Poirier, al que habíamos encontrado desfallecido. Más adelante subimos también a Frez, que se había quedado dormido y tenía nieve hasta el pescuezo.