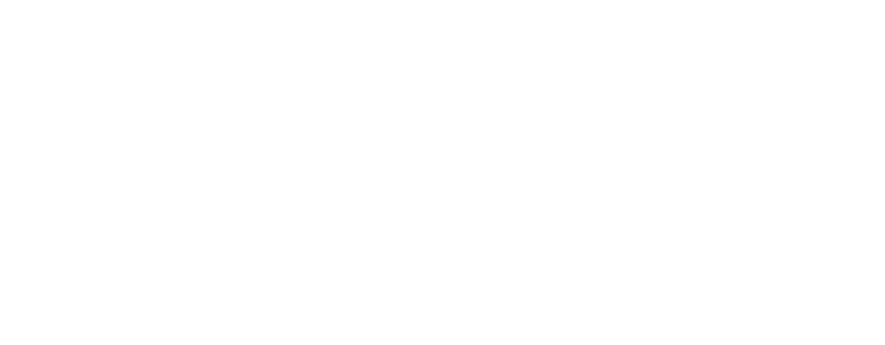Por Tobías Fava Marino
A Mario Alberto Latino nadie le dice Mario Alberto Latino. Es un nombre que parece pensado para una tarjeta de crédito, para una oficina, pero no para un tipo que se mete hasta las rodillas en el barro y le grita “¡No te escondás atrás del ocho!” a un pibe de 16 años. A él, todo el mundo le dice Tyco. Así, con “y” en el medio, es el resultado de una anécdota que ya nadie se acuerda cómo empezó. Lo cierto es que en su barrio en La Reja, ahí en el partido de Moreno, y sobre todo en el Rugby Club Los Matreros, nadie necesita más datos. Tyco es Tyco. Punto.
Tyco tiene cincuenta y siete años —no se lo pregunta nadie porque no jode con eso— y camina con ese andar de los que siempre están listos para meterse a limpiar un ruck. Es petiso, de espalda ancha y panza presente, con una barba canosa que le enmarca la cara como si siempre estuviera por decir algo importante. El pelo también blanco, cortito, sin peinar, pero prolijo. Generalmente con alguna campera de rugby, con la camisa o chomba bien metida en el pantalón, y una mirada firme, de esas que no se compran en ningún local. Jugó de forward en Matreros desde 1988 hasta 1998 cuando se retiró —nadie se sorprende cuando lo dice— y todavía se nota: hay una solidez en su forma de estar que no se entrena, se hereda.

Desde hace rato se dedica a vender casas. Agente inmobiliario, dirá el título, pero en la práctica es una mezcla de vendedor, psicólogo y consejero sentimental. “La casa no se compra con los ojos, se compra con el cuerpo”, dice a veces medio en chiste pero para ver si la reflexión entra. No está hablando solo del inmueble. Nunca habla solo de lo que parece.
A las seis y media de la mañana ya está arriba. No tiene despertador, lo despierta el hábito y a veces Roma, su perra. Se levanta, pone la pava, se hace un café negro sin azúcar y sale al jardín a mirar un ratito el cielo. “Si no arrancás el día mirando el cielo, ¿cómo sabés qué te vas a poner?”. Después agarra el celular, responde mensajes de clientes, de compañeros del laburo y, claro, de los pibes del club. Uno avisa que no va a poder ir a entrenar porque tiene prueba de matemática, otro pregunta si se puede quedar pateando a los palos después del entrenamiento, y uno, el más colgado, le manda un audio a las dos de la mañana diciendo que perdió la camiseta de juego y que si alguien la vio.

Tyco no se enoja. Ya aprendió que con los pibes no sirve ni el grito ni el reto: “Es al pedo, ya están grandes viste”. Lo que sirve es estar. Por eso a las ocho ya está en la calle, arriba de su camioneta negra, con la radio bajita y la calma de quien sabe que no está corriendo a ningún lado. Recorre Moreno, Paso del Rey, General Rodríguez, mostrando casas, hablando con vecinos, negociando sin apuro.
Todo eso es solo una parte del día. Lo verdaderamente importante arranca alrededor de las siete de la tarde, cuando se dirige a Morón y entra al club como si entrara a su casa. Ahí cambia la cara. Se le ilumina. Baja de la camioneta con las zapatillas sucias de mostrar terrenos y el buzo de Matreros puesto desde temprano. Saluda a todos. A los de mantenimiento, a los entrenadores, a los padres que ya conocen su tono, su volumen, su forma de mirar. Y a los chicos, obvio.
Desde hace ya dos años entrena a la categoría Menores de 17. Es el único club donde dirigió. No es su primera categoría, ya perdió la cuenta de cuantas entre el 2010 y hoy. La de ahora es una edad compleja, donde los chicos están en ese limbo entre querer ser hombres y no saber cómo. Tyco no les exige que sean cracks. Les exige que sean compañeros: que lleguen temprano, que no se caguen en el otro, que no se borren. “No es rugby si no te la jugás por el de al lado”, les repite cada tanto. Y cuando alguno baja la cabeza, es el primero en levantarla: “Dale, nene, arriba. Esto es trabajo, no magia”.
El entrenamiento arranca con un trote, sigue con ejercicios de pase, formaciones fijas, defensa y algo de físico. Pero siempre hay tiempo para hablar. Para tirar una frase, una historia de cuando él jugaba de tercera línea y el pasto no era ni pasto, era tierra. Para nombrar a un compañero que ya no está, o para recordar una batalla épica contra otro club. Todo sirve. Todo educa.

A eso de las nueve y largo, ya de noche, los junta a todos en ronda. Habla bajito. Como quien dice una oración. Esa charla es de ellos, entre Tyco, los otros entrenadores y los pibes, solo ellos la escuchan. Nadie se mueve. Nadie mira el celular. Se escuchan. Sienten.
Vuelve a su casa cuando ya es noche cerrada. Pasa por una pizzería de las de siempre, compra una muzza con fainá, y llega a su casa donde lo espera Mariana, su mujer, la tele con el volumen bajo, y Roma. A veces se sienta a ver rugby internacional, o un programa de política, o alguna serie que todos anden nombrando. Ya cuando la pelota la tiene el sueño y ataca, se tira en la cama, pensando en los pibes, en los que faltaron, en cómo mejorar la defensa, en si alguno necesita que lo llamen.
Tyco es de esos tipos que ya no se fabrican. De los que hacen las cosas sin buscar likes, sin esperar palmaditas. Vive del ladrillo y los pedazos de tierra, pero su verdadera obra está en la cancha. En los chicos que entrenó, que entrena y que capaz va a entrenar. Porque mientras tenga piernas, voz y ganas, va a estar ahí. Con el silbato colgado, la mirada firme y el corazón en la mano durante 80 minutos.
Y si algún día falta, se va a notar. Porque un club sin tipos como Tyco es un lugar con pasto y postes. Con esos como él ahí, es otra cosa. Es familia. Es un club.