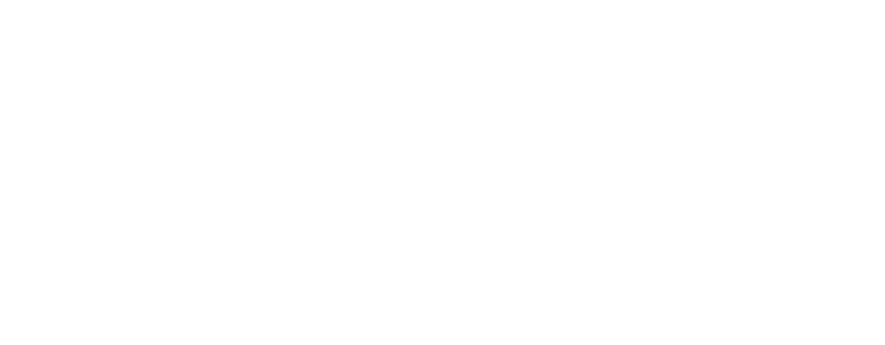Por Santiago Carrodeguas
La tempestad que azotaba al Vapor de la Carrera no era nada al lado del mal humor que tenía ese forward uruguayo. Todo lo que había construido en Peñarol, los títulos que había ganado (cuatro al hilo, nada menos) habían sido olvidados por esos ingratos que solo pensaban en buscar a una nueva estrella para lucrarse a su costa durante diez años y arrojarlo a la basura. Pero él no era así, no estaba dispuesto a ser un estrellado más.
Fue su sed de revancha la que lo hizo aceptar, a comienzos de 1943, aquel telegrama de Boca Juniors que puso trabas antes de contratarlo porque lo habían injuriado con lesiones crónicas que no tenía. Los dirigentes le comunicaron que tenía que jugar un partido de prueba, como si fuera un simple principiante y no un goleador consagrado que pisaba los 30. Al final, después de mucho discutir, se tragó su orgullo y despejó las dudas de los que no creían en él.
Era fácilmente distinguible en la cancha y no por sus rasgos faciales. La boina blanca que usaba en los partidos había llegado con él a Buenos Aires y sabía el impacto que provocaba en la gente. Incluso cuando fue tapa de la revista El Gráfico no se separó de ella, era lo que lo hacía destacar por sobre otros delanteros. Más que una novedad, era el resurgimiento de algo que había sido habitual cuando la pelota era de tiento, ya que ayudaba a reducir el impacto en los cabezazos, pero que pasó al olvido luego de que tres argentinos inventaran, en 1931, una nueva pelota sin el peligroso material.
Muchos lo acusaron de tramposo porque, supuestamente, usaba un refuerzo de cuero bajo la boina que le daba una potencia descomunal a sus cabezazos. Nunca les dio el gusto ni desvelo el secreto como sí hizo Bernabé Ferreyra, ídolo de River, cuando les enseñó su pie zurdo a los que no entendían cómo lograba ese disparo que lesionaba rivales.
Desde joven se dio cuenta de que la vida del futbolista era muy corta y por eso tenía un empleo en Uruguay en la empresa Usinas y Teléfonos del Estado, de lunes a viernes. Los sábados viajaba a Buenos Aires para jugar y los domingos a la noche volvía a Montevideo. Para él, ese empleo era para toda la vida, y aunque trataron de convencerlo para que no siguiera esa agotadora rutina, nunca lo abandonó.
Eso, aunque no le importó demasiado, generó una mala relación con algunos integrantes del plantel: “Le teníamos envidia, porque era muy ostentoso en sus ademanes y en su manera de ser. Sus gestos no caían bien entre los compañeros. Hacía un gol y tiraba la boina para las tribunas. Era vivo para ganarse a la hinchada y para fabricar penales; esa actitud nos molestaba. Viajar el día antes del partido conspiró contra su rendimiento”, contó Juan Carlos Lorenzo, integrante de ese plantel y campeón de América e Intercontinental como entrenador de Boca en la década de los ’70, en su biografía El Toto, escrita por Alfredo Di Salvo.
Orgulloso o no, sus cualidades goleadoras eran notables y las demostró a lo largo de todo ese campeonato que pelearon Boca y River hasta el final. En el clásico de la primera vuelta, en la Bombonera, anotó pero los Millonarios triunfaron por 3 a 1. La revancha se jugó en un escenario de paridad y en el que todo se puso cuesta arriba para el Xeneize después de que Félix Lousteau le diera la ventaja a River.
Apenas inició el segundo tiempo, Lucho Sosa, marcador de punta derecho de Boca, tiró un centro pasado pero que no tenía ningún destinatario. No había nada especial en esa jugada y Carlos Lettieri, arquero de River, ni siquiera tenía intención de jugarla, por lo que la pelota se iba lentamente hacia la línea de fondo. Hasta que apareció él.
Era una sombra, un fantasma que se desplazaba sin hacer ruido y un doctor Jekyll que se transformó en Mister Hyde tan rápidamente que no levantó nada de polvo cuando se zambulló al lado del arco para inflar la red. Lettieri intentó detener lo inevitable, pero ya era tarde. Severino Varela, aunque nadie lo advirtió, empezó a irse justo cuando acababa de llegar.