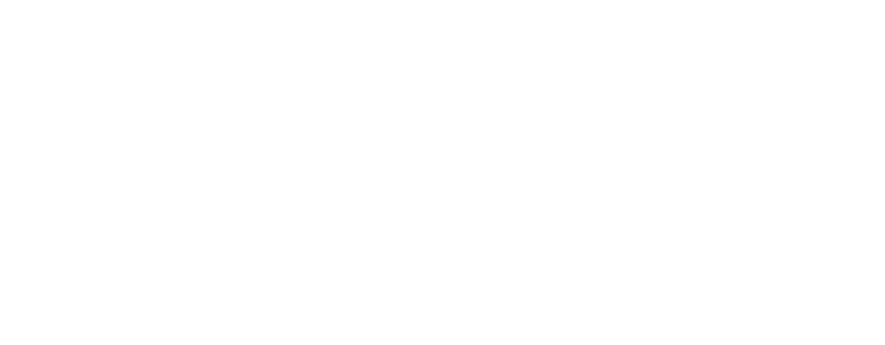Por Martina Coria y Matías Policastro
Ping-pong
Ping-pong
Ping-pong
Un brillo atrapante. Veinte tubos de luz led irradian una sala que brinda vida deportiva al barrio de Villa General Mitre. Seis mesas azules –de 76 centímetros de alto, 2.74 metros de largo y 1.52,5 metros de ancho– decoran un galpón que supo ser una fábrica textil. Los jugadores, concentrados. El sonido de la variedad de paletas golpeando las bolas blancas y naranjas de 40 milímetros de diámetro interrumpe las conversaciones. Zumban los oídos. Los celulares, guardados. Una adicción que se apacigua, otra que abre sus brazos.

Un silencio que inquieta. Una cuadra vacía. Un día gris. Los peatones no abundan. Acertar a la puerta doble hoja de madera es un planteo casi como de búsqueda del tesoro. Amurado en el frente, un cartel redondo y blanco de 30 centímetros, ilustrado con un tren negro en el medio, que funciona como pista principal del hallazgo. Con un crujido digno de película de terror, el portal se abre hacia la inmensidad del Club Estación Ping Pong.
Las enredaderas verdes anuncian la pronta llegada de la primavera y le proporcionan colores seductores al sobrio patio de ingreso, repleto de sillas plegables hechas de hierro y madera que conviven con una plaga de cajones de cerveza vacíos. Elementos que le quitan elegancia a la calidez. La información visual se acrecienta a medida que el recorrido avanza por el extenso e interminable pasillo. Se asemeja a un laberinto y le da suspenso a la inminente llegada. La invitación a pasar es sin prisa, pero sin pausa.

Una puerta de vidrio –que tiene los días contados– choca contra un pasador en forma de ‘L’ y produce un estruendo al abrirla. Las rachas de viento no frenan, son su motor. Los cuerpos vibran, se estremecen las almas que habitan la Estación. Finaliza con la entrada al bar, al hall de espera previo a disputar cada partido, y se entremezcla con un lugar colmado de libros. Un espacio de lectura.
Sobreviene a las fosas nasales un tibio olor a humedad. En una esquina, la biblioteca expone dos muebles gigantes que desbordan de libros. Las colecciones están casi completas. A su derecha, estanterías que presentan discos y CD ‘s donde figuran las sinfonías de Ludwig van Beethoven. Junto con ellos, dos radios y un DVD, que atraen a la calma. De fondo, por los parlantes, el oído se agudiza con una fina música clásica.
El espacio techado carece de ventanas y el revoque en las paredes es casi nulo. El oxígeno también escasea y las telas de araña proliferan en las vigas. El humo del cigarrillo es el aromatizante de las pausas. Los jugadores y espectadores transitan el interior en los tiempos muertos. Observan mientras advierten el reloj y el horario. Inhalan y exhalan. Similar a un laboratorio, se cultiva el dióxido de carbono.
Una parada segura en una estación infalible. Las firmas de los protagonistas en el vidrio que apunta a los encuentros, imperdibles, junto con el grafiti al fondo que es una marca registrada. El tren, impecable. El ping-pong es la terminal. El barrio les agradece a Iván y a Liliana, la pareja que impulsó un proyecto de ida y vuelta, así como van y vuelven las pelotas blancas y naranjas por sobre las mesas azules.