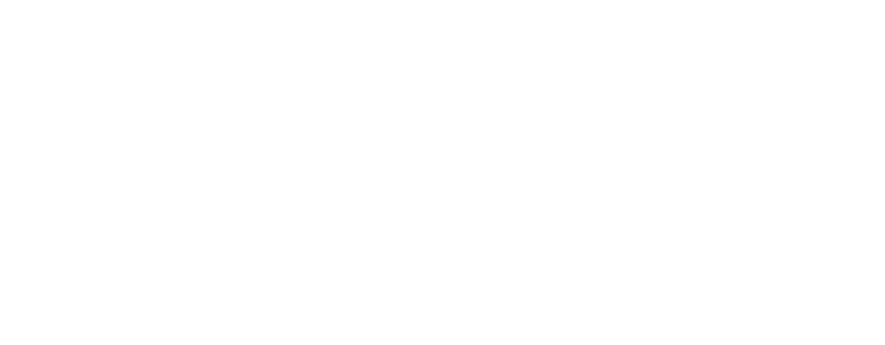Por Maximiliano Das
En Valentín Alsina, un pibe de unos 17 años más o menos, está yendo a jugar al fútbol con sus amigos. El equipo que pierda deberá invitarle un asado al ganador. Por lo menos eso arreglaron las dos partes el día anterior al partido. Y este pibe, aunque no tenga un mango partido al medio, por más que apenas le alcance para poner su parte del alquiler de la cancha, va a jugar.
Con los botines usados de su hermano mayor, de tapones gastados y puntas rotas, se presenta en el humilde club del barrio. La canchita es de un césped sintético deteriorado. Ya sabe de antemano que se resbalará más de una vez en las zonas donde más arena hay y menos alfombra sobresale. Protesta con una pequeña mueca, pero en silencio.
Sobre las gradas de madera verde despintada ve a sus amigos y amigas, su equipo, calzándose los botines y alentándose mutuamente. Él se acerca, saluda, dice un par de palabras de motivación, se pone la camiseta roja y se para en la cancha. Nunca fue de muchas palabras.
No sin antes saludar a sus adversarios -que antes que rivales, también son amigos-, el partido comienza. El pibe se para atrás. De 2 o de 6. Es medio torpe pero es alto. Su metro noventa le valió el apodo de Lungo. No se cansan, sus compañeros y contrincantes, de decir que es impasable. Salvo que le toque defender algún 10 rápido y bajito, claro. Ahí necesita la ayuda de la 5, que es mucho más ágil y rápida.
El juego transcurre; el tiempo se agota. En la esquina ya está el encargado esperando que alguien meta un gol para dar por terminado el turno. Y el partido está empatado. Mete gol gana. Ganar o volver a casa. Y quien resulte vencedor, eventualmente, retornará a su hogar también, pero lo hará con el sabor de la victoria (y saboreando el asado que el próximo lunes comerá).
Una jugada aislada deriva en un córner para los de rojo. Lungo va, claro. Debe (o cree deber) aprovechar su ventaja física. El arquero, la cinco y una de las delanteras le dicen que no vaya, pero hace oídos sordos. Sus compañeros insisten un poco para que vuelva a su posición, pero se resignan cuando notan el total desinterés de Lungo por lo que dicen.
Finalmente, envían el centro. Lungo cabecea sin siquiera saltar. Mueve junto a toda su cabeza una larga melena lacia. Cuando sus pelos le destapan los ojos, ve que la pelota está yendo al arco. Ve, también, que el arquero rival está quieto, vencido. Nada puede hacer. El cabezazo fue exquisito y nadie puede quitarle el gol. Atónitos miran adversarios y compañeros. Algunos ya alzan las manos en señal de victoria.
Pero el balón no entra. Pega en el travesaño. Y, encima, el rebote le cae al ocho que no tiene que hacer más que eludir al tres que de marca poco entiende y definir simple ante la salida del arquero.
Los rojos perdieron en el momento que la pelota tocó la red y el encargado gritó “¡HORA!”.
Es lunes y toca pagar. Lungo no salió el fin de semana para poder invitar a los vencedores el asado acordado. Arreglan juntarse cerca de las siete para así ver Chile-Uruguay, por la Copa América, mientras cocinan y comen.
Una de las adversarias -que ya dejó de ser adversaria- sugiere ver el otro partido del grupo, Ecuador-Japón. “El que gana, clasifica. Va a ser lindo partido. Tienen que atacar porque si empatan, quedan los dos afuera”, asegura. Ingenuos o no, los demás aceptan la propuesta.
Efectivamente, el partido es atractivo. Ecuador domina brevemente al principio, luego Japón y después Ecuador de nuevo. Ambos aprovechan sus momentos y se van al descanso 1 a 1 por los tantos de Ángel Mena para los americanos y Shoya Nakajima para los asiáticos.
El complemento se presume por demás prometedor, pero, al momento de iniciarlo, algo evidentemente los invade. “Miedo”, piensa Lungo. Miedo. Miedo a encajar un gol. Miedo a no poder darlo vuelta. Miedo a quedar eliminado. Miedo a perder. Más miedo a perder que deseos de ganar.
Ese miedo se contagia entre los mismos compañeros, entre los mismos adversarios, desde las tribunas semivacías al banco de suplentes y del banco al campo. Nadie quiere perder.
Y nadie pierde. Japón casi que no pierde ni empata, pero el tanto fue bien anulado por posición adelantada. Entonces, nadie pierde. Empatan. Pero al final pierden ambos.
Uno que es paraguayo lo festeja porque, con ese resultado, el conjunto guaraní se clasifica a cuartos de final, aunque mucho no le importa cómo le vaya a la Selección que supuestamente lo representa. A él le gusta jugar.
A Lungo también. Y Lungo se acuerda que no tuvo miedo de perder. Que, definitivamente, es más ganador que los ecuatorianos o los japoneses. Porque él jugó. Tenía más deseos de ganar, de festejar el gol. No le salió, pero al menos está comiendo asado con sus amigos sin nada que reprocharse a sí mismo.