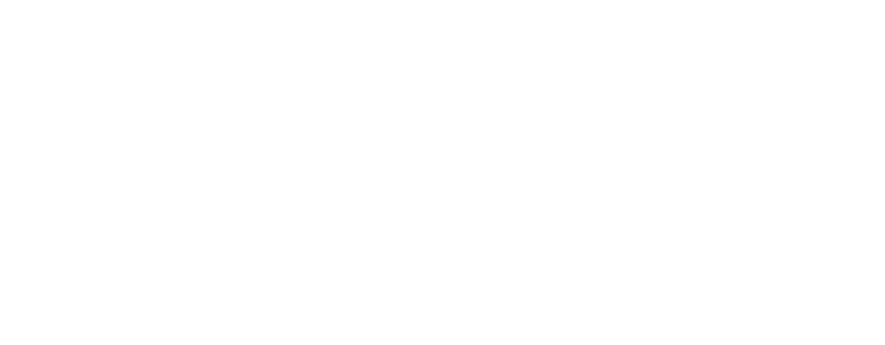Por Gabriel Milian Scuri
Se escuchan estruendos que despiertan al joven Carlos. Despega la cabeza de su almohada y mira a su alrededor. No hay más que oscuridad. Logra salir del sueño y darse cuenta de que aquellos fuertes ruidos no eran otra cosa que una noche más de balaceras en el barrio. Algún ajuste de cuentas.
Sacude la cabeza, chequea nuevamente su precaria habitación, pero que sirve, más que nunca, como hogar, y acomoda su nuca en la cama para volver a descansar.
Carlos abre los ojos. La mirada en el techo. Le duelen las rodillas y hay algo en particular que lo extraña. El material que cubre su casa ya no es una chapa. Algo había cambiado entre una noche y otra. Primero, los pinchazos que siente en sus piernas. Y, segundo, el techo reluce. Es como en las iglesias. Alto. Lujoso. Se refriega los ojos y vuelve a dormirse. Carlitos estaba convencido de que todo aquello era un sueño. La vida de él, y la de quienes viven en sus condiciones, muy pocas veces le permite volar dentro de la imaginación.
Una multitud lo despierta. Miles de voces al unísono resuenan en su cabeza. Carlos tiene la piel erizada. En sus ojos solo se refleja el cielo, raramente despejado, de Manchester. Aparece una persona uniformada. Un árbitro de fútbol. Le ofrece la mano y Tevez, que ya no era ni Carlos ni Carlitos, la acepta. Se levanta y ve Old Trafford. El Teatro de los Sueños. Lugar que no llegó a estar en la mente de un pequeño que convivía con la muerte. Con la delincuencia. Pero que, a su vez, portaba en su cuerpo un hambre sin igual. De la que vence al talento. Picardía. De la que solo se aprende en el barrio.
Acto siguiente, el número 32 del Manchester United ya está metido en el partido. Esos recuerdos de la infancia fueron como una especie de despertador.
La pelota viene hacia él. La coloca bajo la suela y siente en su espalda cómo un defensor rival se le cuelga. Es gigante. No hay forma de que Carlitos salga de esa.
El esférico sigue en sus pies. Los brazos de Tevez ya están en el pecho del defensor. De aquella torre humana. Le da un pequeño empujón hacia atrás al contrincante y gira con pelota dominada.
El zaguero lo va a buscar. Con ganas de irle a los pies. De romperlo. “¿Cómo un enano me va a mover a mí?”, pensaría el altote.
El oriundo de Fuerte Apache lo ve venir y le mete un caño. Entra al área y, como si fuera una coreografía, arquea el cuerpo, abre el pie e incrusta la pelota en el ángulo. En el estadio se reproduce una sinfonía. “Yeeeeees”, grita el público mancuniano.
Carlos se enloquece. Mira al defensor que lo marcaba, que se muere de bronca por dentro, le saca la lengua a modo de burla y corre hacia el córner. Mira en las plateas. Lo ve a su viejo. A Segundo Tevez. Le tira un beso a su admirador número uno y se da vuelta. El juego sigue.
El United gana 1-0 y no falta nada para el pitazo final. Carlitos cuida la bocha como si estuviera en el barrio. Donde vale todo. La pisa, le pone el culo a los defensores. Los fastidia. Es una pulguita al lado de la prominente estatura de un britanico promedio. Pero nadie se la puede sacar.
Se dice que se juega como se vive y las dificultades de la vida le enseñaron a Carlos a ponerle el cuerpo a todo. Por más grande que sea la tragedia. Y por más chico que sea su porte.
En una de aquellas jugadas finales, una patada en sus dos piernas lo levanta por los aires. El Apache cierra los ojos del dolor. Los silbidos lo aturden, pero cada vez los escucha menos. Hasta que ya ni los oye y despierta en un auto. Había vuelto a la niñez.
En el coche en el que estaba hacía un calor bárbaro y las ventanas no podían bajarse. Si lo hacía, no podría volver a subirlas. Adelante va su padre, que, mientras maneja, su pareja Adriana, la mamá de Carlos, le alcanza un mate.
Carlitos relojea por las afueras del vehículo y ve el escudo de Boca. El club de sus amores.
Estaba por arribar al predio para hacer una prueba. Todo eso ya era un sueño para el chico. Ponerse la ropa azul y oro era muchísimo para él.
Comienza la práctica. Quienes están afuera se deslumbran con aquel pibe de rulos.
Luego del silbatazo final, el chico se acerca a sus padres, ya duchado y listo para irse. Pero a lo lejos lo llama un muchacho que viste un conjunto del Xeneize. Se arrima a la familia Tevez y les da la noticia de que su hijo quedó seleccionado. Que Boca quiere que Carlos juegue para ellos. El hombre los felicita y se va.
El pibe, que no da más de la emoción, se funde en un abrazo con sus padres. Saben lo que han sufrido para llegar hasta ahí. Saben que Carlitos es un chico simple. Que las ha pasado todas. Y, principalmente, que triunfará. Que pisará los lugares más caros pero que volverá a su barrio cada vez que pueda. Que ganará muchísimo dinero pero que lo invertirá en el lugar que lo vio crecer, para que haya más pibes como él.
Y, fundamentalmente, son conscientes de que El Apache vive para los suyos. Para quienes contribuyen a que sea como es. Y por eso mismo, el día que su viejo parta no jugará más al fútbol.