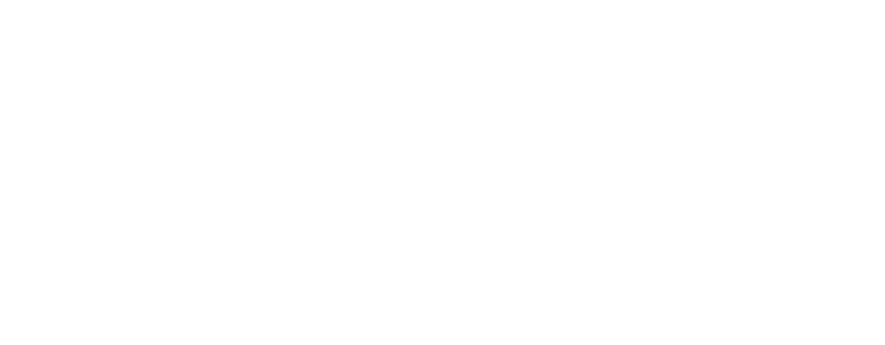Por Ivan Ponzo
En un playón dentro del Parque Chacabuco resuena un grito: “¡Autos a la pista!”. Es el momento en que hombres de entre 36 y 60 años vuelven a vivir el hobby preferido de su niñez y ponen a prueba todo lo que aprendieron cuando eran chicos. Los primeros y terceros sábados de cada mes —por la entrada de Curapaligüe, debajo de la autopista 25 de Mayo—, el lugar se transforma en un autódromo improvisado. En algunas jornadas, se transforma en el Gálvez durante las carreras de Turismo Carretera, y en las fechas de Fórmula 1 se convierte en Monza o Mónaco, con distintos tipos de competencias: F1, TC, camionetas y autos de metal.
A medida que avanza la mañana, los corredores van llegando. Algunos visten remeras de Ford, gorras de Chevrolet o la camiseta de la ACAM —la Asociación de Corredores de Autos a Mano y Control—, la organización que da vida a este mundo en miniatura. Fundada por Hugo Cella, docente jubilado que tras una discusión con otra agrupación, decidió crear su propio espacio: “Por diferentes ideas me terminé yendo y un día estábamos corriendo y llovió. Uno de los muchachos dijo que conocía un lugar, vinimos acá, lo vi y dije: listo, corremos acá”, recuerda Cella, los inicios de su aventura, aunque reconoció que al principio eran “4 gatos locos”. Se corre desde 2011.
A las ocho y media ya se escucha el ruido de los termos, algunos ya practican tiros, los saludos entre viejos conocidos, las bromas de siempre. Cada uno acomoda su banquito y con cuidado, abren su caja de herramientas; dentro descansan sus autos de plástico soplado, pintados a mano, reforzados con masilla y con una cuchara debajo de la trompa, como alas improvisadas para ganar vuelo. Los hay de todos los colores —rosas, negros, celestes, dorados, verdes— y cada uno guarda una historia distinta: “Para mí estos coches son mi vida, en casa tengo 23 cochecitos más y es una pasión hermosa, son como mis hijos. Los cuido como oro”, confesó Jorge Ricardo, de 72 años, con una sonrisa que le achinaba los ojos.
Mientras todos esperan, Daniel se encarga de la tarea más importante y minuciosa: delinear la pista. Tiza en mano, traza curvas cerradas, rectas que invitan a la velocidad y líneas de largada con la precisión de un piloto profesional calculando una maniobra. Además, ejerce de fiscal; anota los nombres de los presentes y registra quién usa el “bonus”, ese tiro extra que puede cambiar el rumbo de la competencia en el momento crucial. “Es un poco de todo; dibujante, árbitro, contador y hasta astronauta”, bromea “Rulo” a lo lejos, resumiendo el rol polifuncional que Daniel desempeña en cada jornada.
Aunque todo parece girar alrededor de los autitos, de los rebotes secos contra el cemento y de esa tensión que se siente antes de cada tirada, la mayoría de estos tipos son en el fondo, futboleros de alma. Son de esos que crecieron pateando en la vereda, escuchando los gritos de los goles por la radio y discutiendo de fútbol en cada asado. Acá la rivalidad no es solo entre el óvalo azul y el moño dorado: también se ponen la de Boca y River, Racing e Independiente. Se respira automovilismo, sí; pero también mucho tablón. Entre una tirada y otra se habla de la última fecha, de cómo jugó el equipo, de si el técnico tiene que irse o quedarse: “No, yo no soy fierrero, soy futbolero. Tuve una especie de ídolo, que fue el ‘Gurí’ Martínez, y él era hincha de Ford. Pero no sigo el Turismo Carretera. Ahora sí, las carreras de Fórmula 1 con Colapinto, por supuesto que las miro. Pero nada más”, afirmó el fundador de la agrupación.
A media mañana, el playón está en su punto de ebullición. Treinta y un autos —réplicas icónicas de un Falcon, una Chevy, un Torino y Dodge — esperan en fila india para el rugido silencioso. Arriba, los coches reales cruzan la autopista, sin saber lo que sucede abajo. El tiempo parece suspenderse en un bucle de infancia recobrada. “Tratamos de que todos los autos sean lo más parecidos posible a los del Turismo Carretera de antes”, explica Cella, mientras acomoda el mítico “7 de oro” del Toro Mouras junto a una réplica perfecta del coche del “Flaco” Traverso.
La regla fundamental de la competencia es clara e innegociable: no vale “muñequear”. Si un jugador realiza este movimiento tres veces, pierde el turno. El empuje debe ser limpio, con un solo movimiento de mano y sin que el vehículo se salga del circuito. Si el auto pisa la línea que Daniel trazó, se queda inmóvil donde está. Cada uno se las arregla como puede, a la hora de lanzar tienen su ritual, apoyan las rodillas en el suelo, algunos con tobilleras para no reventarse las rótulas, otros traen un almohadón de casa como si fuera parte del equipo, y los más fanáticos se tiran directo al cemento, sin miedo al dolor que después les pasa factura. Todos tienen su maña, la forma de aguantar.
Entre tiro y tiro, tres comisarios de carrera vigilan cada milímetro de la pista. Son los encargados de marcar con tiza la posición exacta de cada vehículo tras el empuje y de borrar las marcas anteriores con un palo que tiene una venda húmeda en la punta. “Todo tiene que ser justo”, repiten, mientras la tensión crece a cada instante. Aunque existen discusiones por diferentes interpretaciones —a veces pasadas de tono—, siempre logran solucionarlas en conjunto. Los ruidos de la competencia se mezclan; el golpe seco y característico del autito contra el asfalto gris, un “¡uhhh!” de frustración, las risas genuinas y las cargadas de siempre. “¡Bien flaco, cómo camina ese auto!”, grita uno, tras ver pasar al auto entre dos competidores. En ese momento, el juego infantil se vuelve competición pura y dura.
Pero lo que realmente conmueve es la intensidad con la que se vive cada tirada. Porque aunque sean de juguete, las sensaciones son completamente reales. El corazón de estos hombres late como si estuvieran al volante de un coche de verdad; las manos, antes secas, se humedecen por la ansiedad; y la mirada se clava en el vehículo con la concentración de un piloto. En ese instante fugaz, todos vuelven a tener diez años. “Siento una emoción enorme”, dice Adrián Gabriel, con su gorra y chaleco de Ford, siempre ligado a los fierros, jubilado de mecánico técnico: “Me recuerda a cuando era chico, a esas tardes de verano desde las 2 hasta las 7 jugando”. Uno de los corredores, al que todos llaman el “Profe”, lo dice con una mezcla de orgullo y emoción: “La adrenalina de que el auto no se salga, de ganarle al otro por un centímetro, es como correr una final de verdad. Te olvidás de todo lo demás”.
Cada corredor tiene su historia y su forma de tirar. Jorge Ricardo, por ejemplo, viaja desde Virrey del Pino cuando hay competencia. Para él, este hobby va mucho más allá del simple pasatiempo. “Esto no es solo entretenimiento, es un cable a tierra, es competir y es una forma de no parar”.
Habla de lo que hace un buen corredor, lo tiene claro: “Es como en la vida real, practicar mucho. La concentración y saber cómo dirigir el cochecito”. Otros, en cambio, lo ven distinto. Sostienen que la práctica ayuda, pero que la diferencia la marca otra cosa: “Tener buena mano”, una especie de talento natural que no se aprende y que muchas veces, pesa más que cualquier entrenamiento.
La rivalidad aunque cordial, forma parte del encanto. Y fuera del circuito son amigos inseparables que comparten la vida, dentro de las líneas de tiza, nadie quiere perder. Alejandro Vetere, director de un colegio y uno de los corredores más respetados de ACAM: “Sí, obviamente hay rivalidad. A pesar de que somos amigos fuera de la competición, todos queremos ganar. Porque cuando gano, me divierto más; cuando pierdo no tanto”, exclamó con cara de serio, con unos lentes de sol parecidos a los de un sheriff.
El número pintado en cada carrocería también cuenta su propia historia. No es solo una marca de inscripción: es identidad, un amuleto de suerte y un recuerdo anclado a la memoria. Raúl Campero, conocido en el circuito como “El Colmillo”, lo explica mientras acomoda su Chevy: “Cuando vine la primera vez me dieron el número 28 y desde ahí me quedó; lo uso en todos mis autos”. Su apodo, dice, viene de su estilo de carrera: “Cuando estoy atrás de los punteros y se equivocan, les clavó los colmillos y los paso”. Adrián Gabriel, en cambio, tiene una razón más sentimental para el suyo. En 2004, cuando cumplió 42 años, una chica le creó un correo electrónico que incluía ese número. Desde entonces, adoptó ese dígito como un talismán que mezcla recuerdos, afectos y velocidad.
Detrás de cada miniatura de plástico hay también una inversión que va más allá de lo económico. Un carro de Turismo Carretera puede costar unos 4.000 pesos, aunque muchos —como Cella o Vetere— prefieren comprarlo “virgen” y modificarlo a su gusto. “Todo depende del tipo de auto y de lo que quieras hacer. Yo soy un poco ansioso, una vez que agarro lo tengo que preparar y terminar, no puedo parar”, reconoce Cella entre risas. Los Fórmula 1 son los más caros, pero también los más deseados: son el vehículo de élite que todos quieren dominar en el cemento.
Con el correr de las horas, la pista se vuelve un escenario de máxima tensión. Los mates se enfrían irremediablemente y las cajas de puchos se van acabando. Los relojes marcan más de cinco horas de competencia, y los cuerpos empiezan a sentir el cansancio de las rodillas y la tensión acumulada, pero nadie se mueve de su lugar. Falta la tirada final, el momento dramático que define todo. Los teléfonos se encienden, listos para grabar. Algunos filman, otros contienen la respiración con la boca abierta y cierran los ojos. El silencio es total, solo roto por el ruido lejano de la autopista y la cercanía de la respiración contenida. Un solo movimiento, una mano que se impulsa hacia adelante. El auto acelera, avanza… y cruza la línea de meta. No hubo dudas: Vetere, con su vehículo número 4 pintado de naranja, se quedó con la serie y el primer puesto, llevando su vehículo directo al podio del campeón. El aplauso estalla, los abrazos sinceros se repiten y el playón vuelve, de a poco, a su ritmo habitual. Abajo de la autopista, los hombres guardan sus autos con cuidado, pliegan las reposeras y se despiden con promesas de revancha.
No todos corren por el brillo del podio o la copa de oro. Ricardo, uno de los competidores más constantes y apasionados, lo resume con una humildad que desarma: “Todavía no gané ninguna. Ni siquiera llegué a un cuarto o quinto puesto. Calculo que si llego a llegar, no te digo ganar la primera carrera, con alcanzar y estar en el podio es una satisfacción, como diciendo; ah, lo logré”.
Su frase encierra el verdadero espíritu del grupo; competir, sí, con el cuchillo entre los dientes si es necesario, pero sobre todo, disfrutar del camino, del encuentro y del esfuerzo puesto en cada empuje. Mientras la carrera avanza, los coches giran, se detienen y vuelven a empujar con la esperanza renovada.
La tabla general se actualiza al terminar cada carrera y revela quién viene marcando el ritmo del campeonato. Primero se ordena según su desempeño, y es ahí donde aparece la instancia más codiciada; la Copa de Oro, que la corren los quince pilotos de mejor rendimiento. Detrás, sin perder pisada; está la Copa de Plata, donde compiten los quince que les siguen, porque acá todos tienen una oportunidad real de dar batalla. Quien domina tanto la primera zona como la clasificación anual es Alejandro Vetere, sólido en lo más alto. Pero nadie se relaja, un empujón bien dado o una mala pasada pueden dar vuelta todo. Por eso, la carrera se vive con la misma seriedad con la que un piloto encara una final en un autódromo real.
Y así, cuando el último auto de plástico se desliza hasta el fondo, el silencio dura apenas un instante. Pero más allá de los triunfos y de los premios que reciben —stickers, medallas, llaveros, entre otros— por ser el número uno, ellos lo saben; la verdadera victoria no está en la suma, sino en la permanencia. El juego sigue siendo el mismo, el rival es el mismo y el combustible continúa siendo aquella primera y pura ilusión de ver su nave cruzar primero. En dos semanas, con las rodillas listas y el corazón en la mano, volverán a esa esquina de cemento no solo a sumar tantos, sino a demostrarle a su yo de la vereda que el sueño, después de todo, se volvió serio sin dejar de ser hermoso.