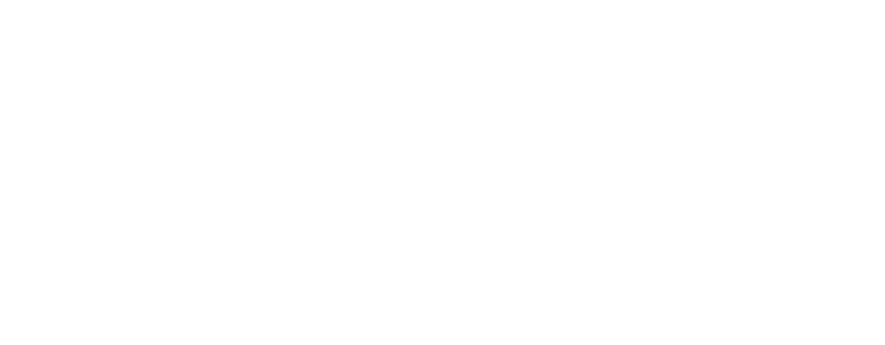Por Gabriel Milian Scuri
Una madre cualquiera en Don Torcuato cuarenta años atrás, mientras cebaba mate a uno de sus once hijos, nunca pensó que aquel muchachito de pelo corto y flaquito que se sentaba enfrente de ella en la mesa de su casa le pintaría la cara al Real Madrid.
El 28 de noviembre del 2000, Boca se proclamó campeón del mundo por segunda vez en su historia, en Japón, ante el club español. Pero hubo un hombre que, dentro de la cancha, fue el encargado de llevar las riendas de lo que sería una gesta histórica para el fútbol argentino. Juan Román Riquelme, con 22 años, llevó todo su potrero al continente asiático y fue intérprete de una excepcional actuación individual.
El Torero se puso a bailar merengue. De aquí para allá. En el transcurso, pasaban jugadores vestidos de blanco. Se amontonaban para buscar alguna forma de romper esa barrera inquebrantable que construía el número diez con sus delgados brazos. Les ponía el culo y chau. No había con qué darle.
¿Quién lo hubiera pensado? Todo sucedió contra el equipo más poderoso del mundo. Aquel rival de Boca era la base de lo que estaba por venir. Los antecesores de Los Galácticos. Figo, Roberto Carlos, Casillas, Hierro. Bestias totales. Un Balón de Oro entre ellos. Pero en los barrios de La Argentina ya hubo un Pibe de Oro que les demostró a todos cómo se juega. Riquelme creció así. Vio cómo se ponía la pelota abajo de la suela y se iba para adelante con gambeta corta. Román era consciente de que no había nadie mejor que él en aquella cancha.
Pase de cuarenta metros del Último Diez para Martín Palermo y gol de Boca. 2-0 en seis minutos. Locura. Nadie se lo habría imaginado. Ni siquiera Román. Así y todo, con esa tranquilidad y cara de que todo le da igual, tampoco él lo veía posible. Estaba tocando el cielo con las manos y con el club de sus amores. Su maestro Carlos Bianchi lo rodeó con sus brazos y le dijo: “¡Fenómeno, fenómeno! Somos campeones del mundo”.
Riquelme recordó todo el esfuerzo de La María, su mamá, y su padre Cacho. Se le vino a la mente aquellas tardes en la esquina del barrio en la cual tomaba una Coca Cola con sus amigos después de llegar de entrenar en Argentinos Juniors. Cuando solo era un pibe. Cuando jugaba en la calle por el pancho y la gaseosa. Lo mejor de todo es que el ídolo de Boca nunca dejó de sentir que estaba en algún potrero de Torcuato. Cada vez que se ponía los botines, salía a jugar como si el contrario fuera el del barrio opuesto. No le importaba si la cancha tenía pozos ni si el que lo marcaba era Makélélé.
Al diez de Boca lo molían a patadas tipos de cuarenta y pico de años en los picados del fin de semana, cuando él era tan solo un chico de catorce. Y, ya en ese entonces, respondía como lo hizo durante toda su carrera. Frenaba la gambeta, ponía la pelota debajo de la suela y te la ofrecía. Como diciendo: “Dale, agarrala si podés”.

Antes de la ceremonia de coronación, Figo, ganador del Balón de Oro en aquel entonces y diez del Real Madrid, intercambió la camiseta con Riquelme. El portugués se quedó con una reliquia. Con la casaca del jugador del partido. Tenía en sus manos el manto del mejor futbolista de la historia de Boca. El jugador europeo entendió muy bien el valor de ese cacho de tela, ya que la donó al Museo Legends de España. Román lo hizo por los suyos. Levantó el trofeo con la camiseta de Figo puesta y después dijo: “Le dedico esto a mi papá, que le llevo la remera”.