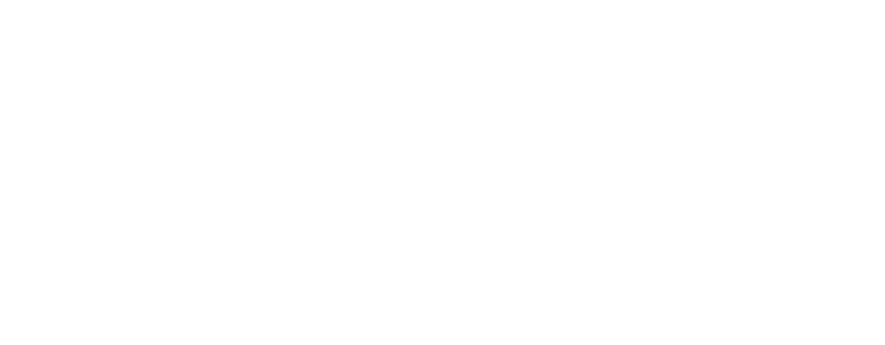Por Nicolás Pettigrew
Durante décadas, el Club Atlético San Isidro fue sinónimo de disciplina, grandeza y orgullo que, fundado sobre la tradición del rugby, representaba un espacio de códigos
inquebrantables y jerarquías claras. Sin embargo, a comienzos de los años ochenta, ese
orden se quebró por completo cuando el apellido Puccio, hasta entonces uno más entre los
socios del CASI, pasó a ocupar los titulares policiales más oscuros de la historia argentina.
Entre 1982 y 1985, la familia liderada por Arquímedes Puccio llevó adelante una serie de secuestros extorsivos y asesinatos en pleno corazón de San Isidro. Lo que estremeció al país no fue solo la brutalidad de los crímenes, sino el contraste entre la fachada de respeto y la vida delictiva que se escondía detrás. Alejandro Puccio (foto), figura destacada del primer equipo de rugby del CASI y convocado en su momento al seleccionado nacional, fue uno de los principales cómplices de su padre.

La doble vida de esta banda familiar/delictiva descolocó a un ambiente acostumbrado a
preservar sus códigos internos ya que, en el rugby, los valores de lealtad, silencio y
camaradería siempre fueron pilares de identidad. Pero en este caso, esos mismos principios se vieron distorsionados: el club, que había sido un símbolo de orden, se encontró enfrentado a un espejo incómodo en el que muchos socios eligieron callar, otros se distanciaron, y unos pocos intentaron separar los hechos de la institución.
El CASI atravesó meses de conmoción. De un día para otro, la casa de los Puccio, a pocas
cuadras del club, se convirtió en un centro policial. Los medios se instalaron en el barrio y
los vecinos vivían entre el desconcierto y la vergüenza, las escenas de los entrenamientos
de Alejandro, aquel jugador que en la cancha era admirado por su entrega.La sociedad argentina, aún marcada por el final de la dictadura, se enfrentó a un caso que
combinaba todos los elementos de una tragedia; familia, poder, fe, violencia y apariencia. Pero no eran marginales; eran parte del entramado social más tradicional de Zona Norte. Ese detalle amplificó el horror, los crímenes no provenían de la periferia, sino del corazón mismo de la clase media alta.

Con el paso de los años, el CASI eligió el silencio como forma de protección. Nunca hubo
declaraciones oficiales que profundizaran el tema. En los pasillos del club, el apellido Puccio se transformó en un fantasma, un eco incómodo del pasado. Sin embargo, el caso dejó una huella indeleble: mostró que ningún ámbito, por cerrado o prestigioso que parezca, está ajeno a la oscuridad. El rugby argentino, acostumbrado a hablar de esfuerzo y honor, aprendió entonces que los valores no se heredan por pertenencia ni por apellido, sino que se construyen en el día a día, en los gestos, en la mirada hacia el otro. El Clan Puccio fue, en ese sentido, una herida que obligó a mirar más allá de la pelota y el try. Un recordatorio de que incluso en los lugares donde reina el silencio, el crimen puede tener palco preferencial.
El try que no sonó en San Isidro
Entre el perfume a pasto recién cortado y los ecos de los entrenamientos, nadie imaginaba
que un jugador y su familia escondían un secreto macabro a pocas cuadras del club.
En el CASI, el ruido siempre fue parte del paisaje; los silbatos, las risas, el golpe seco de la
ovalada contra el pasto. Pero hubo un día en que todo eso se apagó: las conversaciones se
acortaron, los saludos se volvieron discretos, y los ojos buscaron esquivar los nombres que
ya no se podían pronunciar.
La familia Puccio era parte del club como tantas otras. Alejandro, un wing veloz y
disciplinado, entrenaba en el predio bajo la mirada de su padre Arquímedes (foto), un hombre de modales estrictos y sonrisa corta. En las canchas, nadie sospechaba nada, pero afuera, en la casa de Martín y Omar al 554, se gestaba una pesadilla con una calma idéntica a la que había en el CASI cuando se preparaban los partidos del fin de semana.

El barrio, acostumbrado al aroma de los asados y al paso de los autos con calcomanías del
club, amaneció un día invadido por patrulleros. De golpe, los diarios hablaban del clan
Puccio. Y el rugby, ese refugio de valores y pertenencia, se encontró manchado por una historia imposible de imaginar.
En San Isidro, el eco de aquel silencio aún parece flotar entre los vestuarios. Nadie lo dice,
pero todos lo saben: hubo un tiempo en que el club fue escenario de gloria y familia. Y otro, en que la pelota dejó de picar.