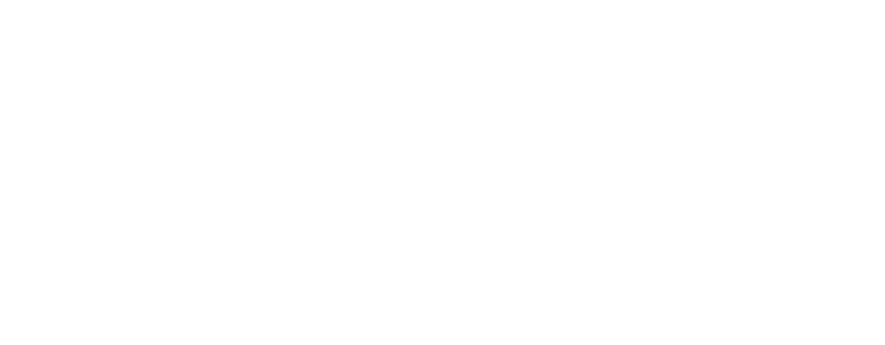Por Tomás Cilley y Nicolás Costa
Ituzaingó recibió a Sportivo Barracas, ambos equipos llegaron con el objetivo de ascender a la Primera B Metropolitana. Muchas ilusiones, pero solo un ganador. El local venía de enfrentar en la final a Camioneros, perdiendo en la última jugada. Cuando todo hacía creer que el León iba a ascender por el resultado obtenido en la ida, el equipo visitante hizo el gol que llevó a una tensa definición por penales.
La gente estaba confiada y nerviosa al mismo tiempo. Era el turno del primer penal para Sportivo Barracas y Jorge Luque se veía enorme bajo los tres palos. Desde lejos, se le notaban los algodones que tenía en su nariz, producto de una patada de un jugador del rival. Sus extremidades se movían para todos lados y de manera sincronizada. Cara seria y mirando a Alan Vega, el pateador, se desafiaban con los ojos para descifrar qué iba a hacer el otro. Luque se tira a su palo derecho y la pelota le pega en sus piernas, un tiro débil y al medio lo benefició. El estadio Carlos Sacaan se vino abajo, gritos, delirio, alegría.
Los allegados de Barracas permanecieron en silencio. Luego patearon Agustín Faillace, Matías Campuzano, Lautaro Mena, Celso Báez y cada uno metió su penal. Era el turno de Felipe Nigro. El aire se volvió espeso, como si todo Ituzaingó hubiera contenido la respiración. En la cancha, las almas se apretaban una contra otra; en las tribunas, las gargantas eran pura fe. Un penal. Solo uno. Entre el ascenso o el silencio. Entre la gloria o el volver a intentarlo en una división menor donde las dificultades son mayores. Nigro rompió la mala racha: Ituzaingó logró el ascenso. Un antes y un después en la carrera del arquero de 22 años.
La escena parecía sacada de una postal del oeste. Luque era el protagonista con la transpiración marcándole la cara, los guantes colgando y una sonrisa que no se le borraba ni por un segundo. A su alrededor, decenas de chicos lo rodeaban como si fuera un superhéroe sin capa. “Jorge, una foto por favor”, gritaban desde todos los costados. Nunca tuvo problema en hacerse el tiempo e ir con paciencia y esa buena onda que lo caracteriza.
Mientras algunos compañeros ya se habían refugiado en el vestuario, Luque seguía ahí, entre la gente. Cada hincha era una historia, un rostro conocido, una emoción compartida. Un pibe se le colgó del cuello y lloró. Un hombre mayor lo abrazó en silencio, sin decir nada. Una madre le ofreció a su hijo para una foto. Y Jorge, sin perder la calma, atendía a todos, uno por uno, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se sacaba fotos con la gente, pasa su compañero y amigo Juan Fanti corriendo muy feliz y le saca la botella de Coca Cola reciclable de sus manos, dejó esperando a unos niños que estaban enloquecidos con sacarse fotos con él, pero los hizo esperar un rato. Luque y Fanti corrían por toda la cancha como dos chicos peleando entre risas y muy buen ambiente por quien se quedaba con el premio ese, el Fernet.
“Gracias por esto Jorge”, le decían. “Gracias a ustedes, que nunca dejaron de venir”, respondía él, mientras un grupo de adolescentes lo filmaba con los celulares levantados. En un rincón, una nena le alcanzó un papelito con su nombre para que lo firme; él se agachó, le firmó la camiseta y le dio un beso en la frente. Esa ternura era su marca, la otra atajada invisible: la de los corazones.
No es casualidad que Felipe Nigro, defensor de Ituzaingó, haya dicho: “La ida y la vuelta de la final es un 60% del Gato, tapó pelotas increíbles y sinceramente yo lo estaba viendo desde el banco que eran muy difíciles, pero la confianza que se tiene este muchacho es totalmente increíble, lo admiro como jugador, pero más lo admiro fuera de la cancha”, admitió con emoción.

Un periodista quiso acercarle un micrófono, pero él prefirió seguir con los hinchas. “Después hablamos, primero la gente”, dijo sonriendo. Siguió regalando firmas y repartiendo abrazos con todos. Su simpleza era su grandeza. No había vanidad, ni gestos de estrella: solo el agradecimiento genuino de quien siente que la gloria se comparte o no vale nada.
Una pareja se acercó con una bandera vieja de Ituzaingó. “La tenemos desde 1998, cuando descendimos a la C”, le contaron. Luque los miró, la tocó, y dijo: “Entonces esta bandera también subió hoy”. El hombre rompió en llanto, y el arquero lo abrazó muy fuerte.
La noche estaba espléndida y nadie quería irse. La cancha se había convertido en una extensión del barrio, y el héroe seguía allí, con los pies sobre el mismo pasto que tantas veces pisó con esfuerzo y fe. A su alrededor, los cánticos no paraban. Los hinchas repetían su nombre una y otra vez, como si lo quisieran grabar en la noche. A un costado, algunos compañeros miraban en silencio. Otros lloraban también. El arquero, que hizo del vuelo su salvación, rompió en llanto al tocar el suelo.
En medio de los cantos, de la fiesta, de las bengalas verdes encendiendo la noche, Jorge Luque alzó la vista hacia la tribuna principal. Se quedó un segundo en silencio, como si quisiera memorizar todo: los rostros, los abrazos, los colores. Y dijo en voz baja, más para sí que para los demás: “Esto es por ustedes, por los que están y los que siempre estuvieron”.
Jorge Luque no necesitó levantar trofeos ni hacer gestos grandilocuentes. Su victoria más grande fue esa conexión con la gente, esa manera de ser uno más. Esa tarde, en el corazón de Ituzaingó, el arquero se convirtió en algo más que un jugador: fue el reflejo del barrio, el abrazo de todos los sueños que alguna vez se patearon en una canchita de tierra. Y así se fue, rodeado de aplausos, fotos y amor. Un héroe del pueblo, de sonrisa simple y manos que, además de atajar penales, supieron sostener las ilusiones de un club entero.
En un momento, Jorge dejó a los hinchas de lado y buscó a su madre. La encontró detrás de la malla, entre lágrimas, apretando los puños contra el pecho. Luque cruzó la línea con el alma. No corrió: caminó temblando, con la cara empapada y la respiración cortada. Cuando llegó, se abrazaron sin decir una palabra. Fue un choque de cuerpos y de historias. La madre lo envolvió como cuando era chico, cuando volvía triste de un partido en infantiles. Pero esta vez no hubo consuelo: hubo desahogo. Él apoyó la cabeza en su hombro, y el llanto le explotó adentro, sincero, profundo, imposible de contener.
“Lo hiciste, hijo”, alcanzó a decirle su mamá entre sollozos. Él no contestó. Apenas pudo apretar más fuerte, hundirse en ese abrazo que olía a casa, a sacrificio, a años de lucha silenciosa. Las cámaras los rodeaban, pero el mundo había desaparecido. No había hinchas, no había ruido, no había ascenso. Solo una madre y su hijo fundidos en un abrazo que valía más que cualquier título. Pasaron cinco minutos y apareció su hermano Alexis, totalmente sacado buscando a su hermano para romperse los dos en un abrazo eterno, en esos rostros a pocos metros se veían lágrimas de felicidad, de que solo ellos sabían por todo lo que pasó Jorge para llegar hasta la final y poder consagrarse. “Se te dio bol…, se te dio”, se escuchaba a la mínima distancia.
Ituzaingó volvió a la B Metropolitana. Y ese pibe, el que atajó el penal, ya quedó escrito para siempre en la historia del León. Porque hay triunfos que no se explican con palabras, sino con lágrimas.

La historia de Jorge Luque comenzó en Goya, Corrientes. Una ciudad de casi cien mil habitantes. De chico entrenaba en el Central, una escuela de fútbol de su ciudad. Ahí fue creciendo dentro de los tres palos. Él siempre fue decidido con respecto a su futuro, aunque recuerda con mucha nostalgia su pasado. No es casualidad que a los 13 años optó por ir a vivir a Buenos Aires para hacer las inferiores en Huracán. Sin tiempo de despedirse de sus amigos y familiares, se mudó. A pesar de dedicarse a atajar, su ídolo de chico fue Lionel Messi. Esto derivó en su fanatismo por el guardameta español Víctor Valdés, quien atajó en el Barcelona en su época dorada.
Si bien llegó a principios de 2024 a Ituzaingó, en esta temporada se consolidó como una de las figuras. En lo que fue de la campaña, Luque disputó 29 encuentros, recibió 19 goles y mantuvo la valla invicta en 15 ocasiones. Como arquero, su cualidad principal son los reflejos. Es por eso que los periodistas lo apodaron “el Gato”. Pero su mayor virtud dentro de la cancha y la vida es su capacidad de agrandarse en los momentos más duros, como lo fue al principio de su carrera. “Me costó muchísimo la adaptación. Es una ciudad mucho más grande, con mucho más movimiento. El club me quedaba a una hora o dos de viaje en colectivo. Tuve que aprender a manejarme o saber qué colectivo tomar y en dónde bajarme. Fue difícil”, recuerda el joven, que supo ser adolescente y encajar en un entorno muy diferente al cual estaba acostumbrado.
Como persona, admite no tener problemas en socializar. Sus principales amistades dentro de los jugadores de Ituzaingó son Juan Fanti, Segundo Gras y Nahuel Santiago, aunque se lleva muy bien con el resto del plantel. Es charlatán tanto afuera como adentro de la cancha. Él se define como alegre, un poco loco y comunicador.
Una persona que lo conoce bien es Alexis Luque, su hermano. Para él y para su familia fue un partido distinto. “Cuando la tribuna empezó a gritar el apellido que tengo y por mi hermano de lo más lindo que me ha pasado, porque él soñaba con eso”, reveló contento. Mientras, se acordaba de la figura del ascenso que describe como respetuoso, amigable y jodón. Destacó su habilidad para reírse, y que siempre saca sonrisas. Sobre el momento decisivo, Alexis lo vivió como un hincha de su hermano y de Ituzaingó. Por supuesto, la nostalgia y sus infancias se le vinieron a la cabeza. Se acordó de ese pibe mocoso y los momentos que vivieron en el barrio, en dónde los partidos valen por el recuerdo y la anécdota. Muchos recuerdos juntos que marcan historias.
Lejos del arco, del alambre, del murmullo de la hinchada y del olor a pasto recién regado, aparecía el verdadero Jorge: el pibe de barrio, el que saluda a todos, el que nunca pasa de largo. Una historia de sacrificio constante. Inclusive en la final terminó con una fractura de tabique nasal y en el maxilar superior. Pero que no fue impedimento para lograr el ascenso y hacer valer el esfuerzo.
Tiene ese don raro, casi invisible, de hacer sentir cómodo a cualquiera. Un vendedor que apenas conocía, un pibe que recién se animaba a pedirle una foto, una familia que lo saludaba desde el auto. Todos reciben lo mismo: una sonrisa amplia, una palabra amable, un gesto simple que decía más que mil discursos. Y eso lo hace especial. Puso una sonrisa en la derrota contra Camioneros, y hoy tiene que festejar. Los bellos milagros ocurrieron.
Porque Jorge no necesitaba una camiseta ni un estadio para destacar, destaca en la vereda, en la esquina, en la vida cotidiana. Es de esos tipos que no cambian aunque el mundo de alrededor se transforme. Humilde, cercano, con el corazón siempre a mano.
Quizás por eso la gente lo quiere tanto. Porque entienden que antes que héroe del arco, antes que el de la atajada imposible, Jorge Luque es un pibe que hace bien. Un pibe que contagia alegría y que sin proponérselo deja sonrisas donde pisa. Hace falta en un mundo lleno de angustia. Esta historia no termina acá, ya su futuro es prometedor y su sonrisa parece intachable, pero su personalidad lo vuelve mejor persona que como arquero. No deja a nadie sin un saludo, sin una foto, sin un chiste, sin un momento más liviano. El arquero de la gente, incluso sin los guantes.