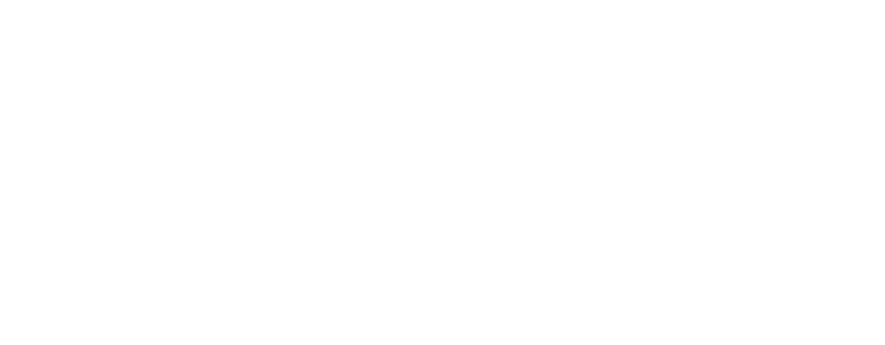Por Milena Di Pardo
Hay un rincón de la ciudad donde las palabras no se gritan. Donde todo está dicho, pero igual se sigue diciendo. Donde los libros no se venden: se dejan encontrar. Es ese tramo de la Avenida Corrientes en el que sobreviven, como faroles en una noche larga, las librerías de usados. Ahí el tiempo camina distinto. No apura, no empuja, no exige. Entra en silencio, como el lector que se queda parado frente a una estantería alta y no busca nada en particular. Solo quiere estar. Respirar. Dejar que algo lo elija a él.
Los locales tienen olor a humedad vieja y a historias que no se lavan con el tiempo. Las tapas están rayadas, los bordes doblados, los nombres subrayados por otros ojos que ya no están. Y eso los vuelve más hermosos. Porque son libros que ya vivieron. Que ya pasaron por camas, mochilas, plazas, mudanzas, hospitales, estaciones. Libros que escucharon llantos, que se mojaron con mates, que fueron marcados con boletos de colectivo como señaladores improvisados.
En Corrientes no se compra un libro: se adopta. Se rescata. Se le da una segunda oportunidad. O tercera. O décima. Porque ahí nada es completamente nuevo aunque también haya librerías que ofrecen ejemplares recién salidos de imprenta, pero todo puede volver a empezar
No hay música, ni pantallas, ni promociones llamativas. Apenas una lámpara amarilla, una radio baja, y la voz de un librero que ya ni intenta ofrecer. Los libros se defienden solos. Esperan con la dignidad intacta, apilados en torres imposibles o acostados en canastos, sabiendo que quizás mañana alguien los va a elegir. O quizás no. Pero igual esperan.
Y el que entra, entra con una especie de fe ciega. No busca lo último. Busca lo que quedó. Lo que alguien soltó por necesidad, por olvido o por muerte. Y en ese gesto hay algo profundo, casi íntimo: leer lo que otros ya leyeron es una forma de tocar lo invisible. Como si uno pudiera acariciar, en las notas al margen, los pensamientos ajenos. Como si al abrir una página marcada encontrara no solo una frase, sino a la persona que la subrayó. Caminar por esos locales es como caminar entre fantasmas que no asustan. Son presencias suaves. Recuerdos en voz baja. Palabras que todavía tienen algo para decir.
Hay algo mágico en cómo la Avenida Corrientes conserva su alma a pesar de todo. Aunque la peatonal se llene de espectáculos, aunque las oficinas del centro estén vacías, aunque los precios suban y los lectores escaseen, los libros usados están ahí. Quietos, tercos, fieles. Como testigos de otra época, como restos de una ciudad que supo detenerse a leer.
Afuera, la ciudad apura el paso. Los colectivos rugen, los teatros encienden luces, las pizzerías llenan mesas. Pero ahí adentro, el mundo se detiene. Un chico pide “uno que tenga dragones”, una mujer se sienta en una silla a leer sin comprar, un hombre revisa con paciencia una caja entera de policiales. Y nadie apura a nadie.
Corrientes resiste así: con estanterías desparejas, con portadas rotas, con palabras que se repiten una y otra vez. Porque hay lectores que todavía prefieren un libro con manchas antes que uno perfecto. Porque hay algo reconfortante en saber que eso que se lleva ya tuvo vida. Que alguien lo esperó, lo leyó, lo subrayó, lo guardó… y luego lo soltó.
Caminar por Corrientes, entre ruido de bocinas y pasos apurados, en ese pequeño gesto de elegir un libro olvidado hay algo de esperanza. Como si, en medio del caos, todavía existiera un lugar donde el tiempo se detiene para leer.
Y aunque la ciudad cambie, aunque las librerías cierren, aunque los libros nuevos sean cada vez más caros, ese rincón de Corrientes sigue ahí. Respirando en silencio. Recordando a quien pasa que hay palabras que no caducan. Que hay historias que siguen vivas, incluso cuando nadie las está mirando