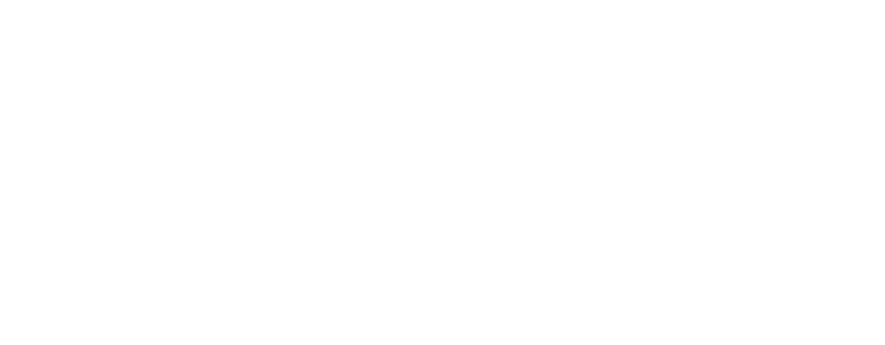Por Ludmila Gomez
Desde Tucumán hasta las pistas porteñas, su historia cruza esfuerzo, pérdida y pasión por los caballos.
Antes de aquel día, sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad. Había leído y escuchado mucho sobre ella, pero no sabía cómo sería el encuentro desde mi rol de entrevistadora. Imaginaba algo cálido, natural, que se diera con fluidez.
El viaje hasta su casa fue corto. Fui acompañada de mi mamá. Subimos al auto y nos dirigimos hasta Villa Catella, La Plata, donde ella reside. Sabía que vivía en un lugar que antes fue un stud. Que había comprado después de mucho esfuerzo, con lo que ganó corriendo, ahorrando, trabajando sin pausas. Convive con Nacho, su pareja, y Marta, su adorada gata que a veces se la ve en su estado de Whatsapp o en sus historias de Instagram posando casualmente.
Cuando bajé, seguía nerviosa. Nos recibió en calza, con el pelo atado y en ojotas. Entre detrás de ella, tras un largo pasillo llegamos a su casa. A Marta, su gata, no la vi al principio. A Nacho, lo vi apenas ingrese a su casa. Se encontraba justo tomando un vaso de gaseosa. “¿Quieren algo para tomar?” -preguntó- y ambas respondimos que no, mientras preparábamos las cámaras y buscábamos el lugar preciso para realizar la entrevista.
Y entonces pasó algo simple, pero decisivo. Todo lo que había sentido -el nudo en la panza, la presión en la garganta, que a veces te hace dudar- empezó a apagarse. No de golpe, pero sí con claridad. Empezó a fluir.
Yo ya estaba lista. La entrevista iba a empezar.

Nos sentamos en el comedor. Precisamente en su sillón. Le coloque el micrófono corbatero y comenzamos.
Arranque. La presenté y todo iba fluyendo aún más. A su vez, la tenía a ella al lado y nada más existía. Se mostraba honesta, como si me estuviera diciendo: “Estoy acá, preguntame lo que quieras”. Y así lo hicimos.
Hablamos de su debut, de sus comienzos, de los caballos que la marcaron. De lo que significó su primera carrera y cómo se desarrolla ella dentro de las pistas. Habló con calma, como quien ya hizo las paces con muchas cosas, pero todavía guarda cicatrices.
Había una forma muy suya de contar. No adornaba, no exageraba, pero tampoco esquivaba nada. Cada respuesta venía con una pausa, como si necesitara tomarse el tiempo justo para no traicionarse ni apurarse. A veces bajaba la mirada, otras se reía sola, como recordando anécdotas que no llegaron a entrar en voz alta.
El ambiente era silencioso, pero no incómodo. Se sentía que estábamos en un lugar cargado de historia, no solo por su pasado como stud, sino por todo lo que ese espacio representa para ella: hogar, refugio.
Yo escuchaba y, al mismo tiempo, sentía que algo se ordenaba dentro mío. No porque ella me ofreciera respuestas cerradas, sino porque hablaba desde un lugar de verdad tan profundo, que inevitablemente te hacía conectar con tus propias heridas, tus propias batallas.
Desde el comienzo de la charla sabía que nuestro recorrido no solo iba a hablar de carreras y caballos. Mi foco principal, aunque aún no lo habíamos tocado directamente, estaba en ese silencio que flotaba entre sus palabras, en esa historia que sabía que tarde o temprano iba a salir a la luz: la de su hermano.
Sentía que todo lo que me venía contando tenía un hilo invisible que conducía a ese dolor profundo, y que entender ese episodio era clave para comprender quién es hoy. Por eso, aunque no lo nombrará de inmediato, mi pregunta inevitable estaba guardada para ese momento.
Cuando finalmente el tema salió a la luz, lo hizo con una mezcla de calma y gravedad, como quien acepta una verdad que no puede cambiar pero tampoco quiere olvidar.
“Mi hermano siempre quiso que yo sea jocketa” -dijo-. “Me puse las pilas allá en Tucuman el año que él se quitó la vida hasta que salí a correr”, agregó. Tenía 14 años y ese domingo parecía uno más. Uno de esos días largos y tranquilos en el stud donde trabajaba su papá, el mismo lugar que había sido siempre parte del paisaje familiar. Pasaron toda la tarde juntos. Ella, su hermano, su papá, los caballos. El aire tenía el ritmo de la rutina conocida: baldes, cepillos, corrales, mates, silencios.
-Ese día mi viejo le regaló un caballo a mi hermano -me contó-. Con él aprendí a andar bien por primera vez.
Ya empezaba a trabajar como peona de su padre. Mientras muchas chicas de su edad estaban en otra cosa, ella madrugaba, ensillaba, limpiaba, aprendía. Ese día, como tantos otros, tenía que ir al hipódromo. Se despidió con la misma naturalidad con la que lo hacía siempre. Su hermano estaba ahí, como cada domingo, como cada día. “Él era depresivo. Muy para adentro” -relata-. Se fue al hipódromo sin saber que sería la última vez que lo vería. Sin saber que, en ese mismo lugar donde habían estado juntos toda la tarde, él se iba a morir. Cuando volvió, ya era tarde. Todo había cambiado. El stud no volvió a ser el mismo. Tampoco ella.
-Tenía 14 años -me repitió, bajando la mirada-. Y fue ese fue el día que, sin buscarlo, empezó a crecer de golpe. A hacerse fuerte. A buscar refugio en los caballos, en la disciplina, en el turf. No porque no doliera, sino porque era la única forma que encontró para no quedarse quieta en ese dolor.

Cuando apagamos la cámara y empecé a guardar las cosas, se hizo un silencio distinto. No incómodo, sino necesario. Habíamos hablado mucho. De su carrera, de los caballos, de su debut, de los sueños que todavía la esperan. Pero, sobre todo, habíamos hablado de su hermano. De ese quiebre silencioso que la atravesó para siempre y que, sin quererlo, también la empujó a ser quien es hoy.
No hay épica en su relato, ni frases hechas. Solo verdad. La de una mujer que encontró en el turf no una salida, sino una forma de sostenerse. Que creció entre caballos, herraduras, y madrugadas frías, y que aprendió -a fuerza de golpes y perseverancia- a transformar el dolor en motor.
En su casa, el pasado convive con lo que vendrá. Marta, la gata, seguía sin aparecer. Nacho estaba allí junto a nosotras acompañando. Afuera, se escucha a los albañiles que justo habían ido a trabajar a su casa.
Y ahí está ella, firme, serena. Con cicatrices, sí, pero en pie. Montando, ganando, perdiendo. Viviendo.
-Mi hermano, mi mamá y mi papá ya no están -me dijo, antes de despedirnos, sin dramatismo, pero con una ternura que dolía-. A veces siento que corro por ellos también. Como si todavía me miraran desde algún lado.
Porque a veces no se trata de superar lo que pasó, sino de seguir galopando con todo eso encima. Y hacerlo igual.
Después de todo lo dicho, había algo que me seguía dando vueltas. No era una frase exacta, tampoco una imagen. Era una sensación: que en cada carrera, en cada llegada, ella vuelve a ese stud, a ese domingo. Que cuando se acomoda los guantes, cuando mira hacia adelante, cuando escucha el campanazo que marca la partida, no lo hace sola.
Hay quienes corren para ganar, para ser los mejores, para hacer historia. Y está bien. Pero ella corre para no perderse. Corre para estar cerca de los que ya no están, para mantenerse viva, para sostener una identidad que eligió —o que quizás la eligió a ella— cuando todavía era una nena de 14 años aprendiendo a resistir.
Porque ser jocketa ya implica un desafío. Pero ser mujer jocketa lo multiplica. Hay que demostrar más, aguantar más, callar ciertas cosas, resistir otras. Hay que ser fuerte sin dejar de ser sensible. Hay que bancarse las miradas, los prejuicios, las veces que te subestiman. Hay que sostenerse incluso cuando el cuerpo dice basta, incluso cuando la tristeza te tira para atrás.
Y ella lo hace. Todos los días. Sin estridencias, sin querer ser ejemplo de nada, pero con una determinación que conmueve. No busca aplausos, ni frases heroicas. Lo suyo es más silencioso, más profundo. Tiene que ver con saberse dueña de su historia. Con no negociar su esencia para agradar. Con haberse hecho mujer entre el barro de las pistas, la soledad de los vestuarios y el peso de las ausencias.
Afuera, el día seguía. La vida, también. Guardé el último cable, apagué el grabador y supe que algo había cambiado en mí. Porque escucharla fue, también, escucharme. Porque hay historias que no se escuchan solo con los oídos: se sienten en el pecho. Y esta, sin dudas, era una de ellas.
Ella no busca impresionar. No necesita luces ni relatos grandilocuentes. Su historia no galopa para el aplauso, galopa para seguir adelante.
Y eso -en un mundo que a veces pide disfraces y poses- es lo más valiente que puede hacer alguien: ser, simplemente, quien es.

Villegas, al recordar a su papá
Lo que la quebró no fue por una caída o por alguna derrota. Fue el dolor de que su papá no estaba allí. La escena fue breve, pero la desarmó. “¿Que significa tu papá para vos hoy en día? -le pregunté- y fue en ese instante que el llanto se apropio de ella. No dijo nada. No hacía falta. Fueron unos segundos, yo a la vez apoyaba mi palma de la mano en su espalda conteniendo. Lloro sin ruido, con las manos se secaba las lágrimas. “Mi viejo era todo para mi” -dijo- si hoy estoy acá es por él”. La emoción no fue con desesperación, sino con ese llanto seco, callado, que sólo aparece cuando el cuerpo recuerda algo entrañable. Fue algo imprevisto, pero verla así, me dio el pie para empatizar aún más con su historia.