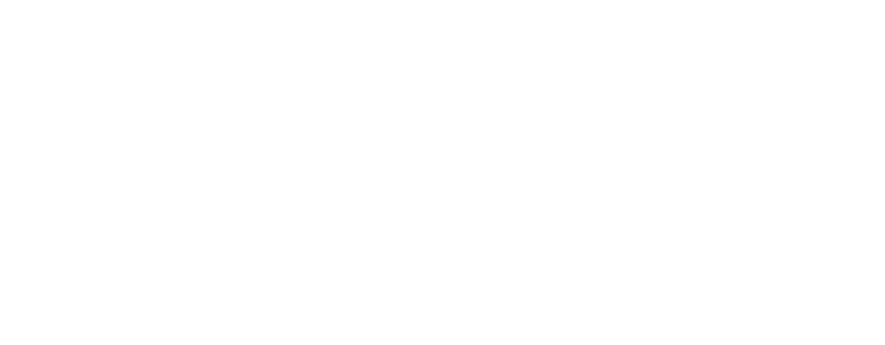Por Leonardo Pereyra
Ruido, mucho ruido. Nada inteligible entre el barullo infantil de dos o más dirigencias peleando por el poder, el control de los números y manejar ambas cosas. Un conflicto entre directivos del circuito nacional del vóley que fue violentamente interrumpido por el sutil sonido de una pelota de cuero impactando contra el suelo.
Argentina perdió ocho de los nueve partidos que disputó en la Copa del Mundo de 1978, quedó ubicada en el antepenúltimo puesto sin haber ganado siquiera un solo set en toda la fase de grupos. Las constantes disputas y boicots entre la Confederación Argentina de Voleibol —federales— y la Federación Metropolitana de Voleibol —unitarios— llegaron a tal punto de dejar al seleccionado nacional totalmente expuesto y descuidado en Italia.
No existía ninguna base sistemática que estableciera una relación cordial y directa entre los clubes divididos por sus ideales. La falta de una identidad, una liga en común y resultados visibles fueron un llamado de auxilio del deporte hacia sus encargados. El acuerdo se buscó por todos lados —reuniones, distintos formatos, arreglos—, pero nadie cedía su parte, lo que dejó al seleccionado en el fondo de las listas de prioridades.
Eran más las preguntas que las botellas de agua en el CENARD. El conflicto había consumido a la totalidad de una escena nacional, que sufría los horrores de esta guerra mediante la derrota y el abandono. La discusión era tal que ninguno se percató de que el futuro ya estaba entre ellos, estaba reunido y entrenando hasta el hartazgo como nunca nadie lo había hecho.
Quizás esa era la salida: tener la suerte de que una camada de cracks aparezca en las puertas del CENARD por pura coincidencia. Fue ese mismo sonido del cuero contra el piso el que empezó a escucharse primero en GEBA, en Obras, en Ferro. Se oía cada vez más fuerte, más seguido, pronunciado, no parecía que esas cachetadas a la pelota las ejecutaran adolescentes de 16 y 17 años. Todo parecía demasiado bueno para ser real. Sin una liga que los reúna, aparecieron los mejores chicos de cada club. Era la mejor de las coincidencias, o por lo menos, eso creyeron los cegados, los que de tanto pelearla se distrajeron y desconocieron el origen de lo que parecía un milagro.
La verdad era que el milagro estaba hospedado desde el cinco de mayo de 1975 en Buenos Aires. Construyendo silenciosamente el futuro con sus propias manos, convirtiendo niños en hombres, exprimiendo una tierra que se creía infértil. El entrenador Young Wan Sohn, elegido como el mejor jugador asiático en 1958, llegó a la capital tras un acuerdo entre la federación argentina y surcoreana con la misión transmitir su experiencia y conocimiento en estrategia y planificación.
 -Young Wan Sohn-
-Young Wan Sohn-
Edificó a partir de su mirada atenta todo lo que hoy conocemos como vóley: buscó incansablemente en cada rincón del país a sus jugadores, sin dejar un solo club afuera. Waldo Kantor, Jon Uriarte, Raúl Quiroga, son solo algunos de los nombres que el maestro rescató de diferentes instituciones del país.
Dentro de esta lista destaca Hugo Conte, octavo mejor jugador del siglo XX según la Federación Internacional de Voleibol, quien ni siquiera pensaba en dedicarse profesionalmente al deporte cuando Sohn lo reclutó. Durante su etapa de cadete en GEBA, donde empezó a jugar voleibol como actividad recreativa junto a su madre, viajó con a sus compañeros de equipo a disputar el torneo metropolitano a La Plata debido a que la división mayor del club había partido hacia Brasil. Con tal de presentar un equipo frente a la amenaza de la Federación Metropolitana, los juveniles viajaron acompañados del surcoreano, quien era asesor técnico por apoyar económicamente al club.
Perdieron 3 a 2 frente a la mayor del Jockey Club como visitante. Conte recuerda la risa del misterioso reclutador del seleccionado durante el encuentro, lo recuerda como el día que cambió su vida: al volver del partido, Sohn lo apartó y, tras preguntarle su edad, lo invitó a concentrar con los demás adolescentes que había llamado entre 1975 y 1977. Quien más tarde sería conocido como El Twister se desprendió de su legado familiar de tapiceros y pasó a formar parte del conjunto albiceleste.
El estratega hablaba un pobre e improvisado idioma castellano, pero dicen sus allegados que entendía todo. Mientras se encargaba de las inferiores del combinado nacional, ofrecía “cafeshitos” a los técnicos de la mayor, quienes rechazaban tanto el café como al coreano por sus formas tan disruptivas de interpretar el juego; también decía “bombitas” para referirse a que un deportista vomitaba. Era tan poco lo que hablaba pero tanto lo que comprendía que, en su total libertad otorgada por la FAV, eligió preparar a sus elegidos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
“Trisi días continuadas” eran las peores palabras que el capitán de 19 años Daniel Castellani podía escuchar: era un horror sintáctico que precedía a las dos semanas dentro de las instalaciones practicando con y sin pelota, con pesas o sin ninguna herramienta. Nunca alguien antes había hecho del juego una disciplina de alto rendimiento. Los jóvenes no habían tocado una pesa en su vida, y ahora tenían un hombre asiático que los hacía llegar al fallo muscular y repetía: “más aguantas, más aguantas”, como clave del éxito.
Europa del este dominaba el juego de punta a punta: aunque la capacidad técnica era comparable, la altura de los pingüinos argentinos —apodo impuesto por Sohn—era muy inferior a la de los mejores del mundo. Pese al arduo esfuerzo de los seleccionados, aún no era suficiente para lograr una buena participación en el Mundial de 1982.
 -Seleccionado argentino de voleibol en 1982-
-Seleccionado argentino de voleibol en 1982-
Los adolescentes que hace menos de un año jugaban por la titularidad en sus divisiones inferiores, empezaron a hablar con un brillo en los ojos del Campeonato Mundial que se aproximaba y que —como si significara que les pertenecía— se celebraba en Argentina. En el uso completo de su sabiduría, el entrenador del grupo fue el primero en animar a los chicos a lograr el objetivo sin frenarse antes de conseguirlo; no permitía ningún atajo a través de su “piolas quedarse afuera”.
Sereno y discreto, siempre se mostró estable: no llegó a exaltarse o enojarse demasiado, mucho más practicante de la escucha que del habla. A fines de los 70 vivió dos años en Neuquén planificando a larga distancia, fue un lugar que combinó de manera ideal con él, todo lo contrario a la vorágine de la ciudad. En lo que respecta a su conducta todos dicen lo mismo, según Jon Uriarte, excentral del equipo, el personaje de “La Coreana” interpretado por Juana Molina en televisión era —sin ánimos de ofender— lo más parecido a él que se pueda encontrar de este lado del planeta.
Pero si se trataba de dar lecciones, ese tipo modesto y sencillo se convertía en la voz de mando junto a sus ideales. Llevó el concepto de sufrir para aprender a un punto nunca antes visto. Entre 1977 y 1982, realizó seis giras por todo el mundo: desde Brasil y Canadá, hasta la Unión Soviética y Checoslovaquia. Se calcula que se disputaron aproximadamente 130 partidos, siendo el viaje en 1981 a Europa el más increíble: visitaron nueve países con tal de jugar más de 40 partidos en los 64 días que duró la aventura.
“Nosotros veíamos afuera del estadio muchachos jugando fútbol en la plaza, al rato perdimos contra un equipo de chicos con los pantalones manchados de verde…”, contaron avergonzados tras perder frente a casi todos los rivales que enfrentaron en el recorrido.
El modelo asiático y método de selección darwinista cumplieron lo prometido: la derrota como instrumento de aprendizaje —en las giras mundiales— comenzó a otorgar los resultados que faltaban. Ganaron el Sudamericano Juvenil de Chile en 1980 y lograron un quinto puesto en el Mundial Juvenil de 1981. La mayor, que aún no seguía órdenes de Sohn, disputó dos torneos sudamericanos y salió tercera en ambos, en las vísperas del Mundial de Italia.
La diferencia en la mentalidad y trabajo era tan abismal que, tras el antepenúltimo sufrido en Roma, le cedieron la selección mayor al coreano, quien no dudó en poner a sus alumnos en el equipo y sumar a dos ayudantes desconocidos: un tal Enrique Martínez Granados y un estudiante platense de filosofía llamado Julio Velasco. La última travesía antes del Mundial en Buenos Aires fue un breve campeonato de preparación en Brasil, en el cual salieron novenos.
 -Julio Velasco-
-Julio Velasco-
Ya no quedaba más nada que comprobar: la preparación fue quizás demasiado sufrimiento pero había que poner en práctica lo aprendido. El dos de octubre, fecha del debut frente a Túnez por el Grupo A, los jugadores se chocaron contra una enorme fila en el trayecto que hicieron desde el hotel hasta el predio de Newell´s en Rosario. “¿Justo hoy que debutamos van a hacer un recital?”, pensó Conte junto a sus compañeros. Entraron tarde en razón, cuando al ingresar a la cancha fueron recibidos por toneladas de papelitos y una oleada de fanáticos: “perdíamos cinco puntos y ya nos empezaban a insultar, no tenían idea de que iba el juego, pero ellos querían alentar a Argentina”.
Los dirigidos por Sohn vencieron en sus primeros dos partidos y clasificaron segundos tras perder con Japón al poner un equipo alternativo. Pasaron a la siguiente fase de grupos donde vencieron por 3 a 2 tanto a Canadá y como a Corea del Sur. La fatiga empezó a afectar nuevamente como en el partido contra los nipones: con desaciertos e imprecisiones estiraron un encuentro interminable contra Alemania Oriental, el cual ganaron en el quinto set.
 -Buby Wagenpfeil de Argentina, atacando frente a Japón-
-Buby Wagenpfeil de Argentina, atacando frente a Japón-
Sohn, al ver el bajo rendimiento, les prometió a los jugadores “whisky y señoritas” en caso de revertir la situación. Al llegar al hotel, el entrenador les marcó a fuego: “¿Qué le van a mostrar a sus hijos? ¿Partido contra Alemania? Primero ganar medalla”.
En el último partido de su segunda fase, vencieron por 3 a 0 a China y pasaron a semifinales, otra vez detrás de Japón. La Unión Soviética, como era de esperarse, los pasó por arriba: hace años dominaban el juego con apenas dos o tres rivales que hacían a las competiciones algo más que un simple entrenamiento para los dominadores del juego.
Del otro lado de la llave, la otra favorita, la selección de Brasil, venció a los japoneses. Si Argentina quería la medalla que soñó, tenía que vencer a quien todavía no había podido superar en las dos semanas que iban de competencia, pero nada hasta ese momento había sido fácil, nada fue regalado y, si era por el oro, plata o bronce, todo lo hecho hasta allí demandaba colgarse una presea en el cuello.
José María Cuadrillero recuerda con escalofríos la noche de 1980 que Sohn le dijo “en la copa vamos a quedar entre los mejores cinco” después de ser humillado en las giras europeas. Todo lo que quedaba en sus manos y en la de sus jugadores estaba dicho y hecho, la chance no se podía escapar.
La selección ganó el primer set por 16 a 14 con una diferencia de dos. A punto de terminar el segundo, volvería a darse el mismo resultado. Incluso estando dos sets arriba no existían las ventajas: el partido era tan apretado que todo se podía echar a perder, y la gente acompañaba a los protagonistas en cada celebración y queja contra el árbitro.
En un infartante último set, el grupo de adolescentes venció a la potencia asiática por 15 a 11. Las quince mil almas en el Luna Park cantaban junto a los ganadores del tercer puesto en lo que fue una hazaña: el día que cambió para siempre al vóley argentino.
 -El Luna Park, un 15 de octubre de 1982-
-El Luna Park, un 15 de octubre de 1982-
Esto solo era el comienzo: en 1984 clasificaron por primera vez a los Juegos Olímpicos. Seis años más tarde, los ya adultos eran estrellas en Europa y, casi que con los mismos nombres, lograron un tercer puesto en Seúl 88 con Juan Carlos Ballesteros como director técnico.
Conte, Castellani, Quiroga, Uriarte, Kantor y compañía se ganaron un puesto en la elite del deporte como jugadores —y algunos como entrenadores— gracias a la planificación de Sohn, Granados y un Julio Velasco que más tarde sería uno de los mejores del mundo. Todos ellos precedieron a nombres como Marcos Milinkovic, de los más laureados del país, Luciano de Cecco, para muchos el armador más talentoso de la historia quien, junto a Facundo Conte —hijo de Hugo—, lograrían otra medalla de bronce en los juegos de Tokio 2020.
 -De Cecco y Milinkovic en la selección argentina-
-De Cecco y Milinkovic en la selección argentina-
Lo que era una situación insostenible entre las peleas de Ricardo Russomando —Presidente FAV—, Mario Goijman —Presidente FMV— y Rubén Acosta —Presidente FIVB— fue resuelta por el poder de observación del oriental, quien construyó lo que hoy conocemos como vóley argentino.
De todos sus aprendices, aquel que supo ser capitán en Argentina, Los Ángeles y Seúl, tuvo el privilegio de llevar consigo el método Sohn a diferentes clubes de Europa y también a la selección de vóley femenino.
Daniel Castellani, entrenador de Las Panteras, estaba en una reunión con el secretario de deportes de Polonia cuando este le pregunta cómo era posible que, con los mismos habitantes y el triple de presupuesto, los argentinos sean campeones y figuras en todos los deportes mientras que los polacos pasaban sin pena ni gloria.
El medallista olímpico le contestó: “tenemos pasión. En las sociedades de fomento y clubes hay pasión: se ve en los dirigentes que hacen la rifa, en los chicos que se dejan el corazón”. Hoy, el ruido y el barullo pasan también por los gritos y aplausos: esos chicos que dejaron el corazón en seguir las órdenes de un extranjero son los padres del vóley argentino.
Sohn, fallecido en 2011 por un cáncer de pulmón, vivió sus últimos años entrenando entre Brasil, Buenos Aires y Neuquén. Habrá sido cosa del destino que llegue junto a una maravillosa camada, pero él se encargó de no dejar nada en manos del azar al enseñar que la dedicación es el único camino.
 -Sohn junto a Daniel Castellani, Hugo Conte y Waldo Kantor-
-Sohn junto a Daniel Castellani, Hugo Conte y Waldo Kantor-
Se cumplen 50 años de la llegada del hombre de pocas pero precsas palabras que se puso al hombro toda una generación y, como presagio, dijo a cada uno de los presentes: “ustedes enseñar español, que yo voy a enseñar vóley”.