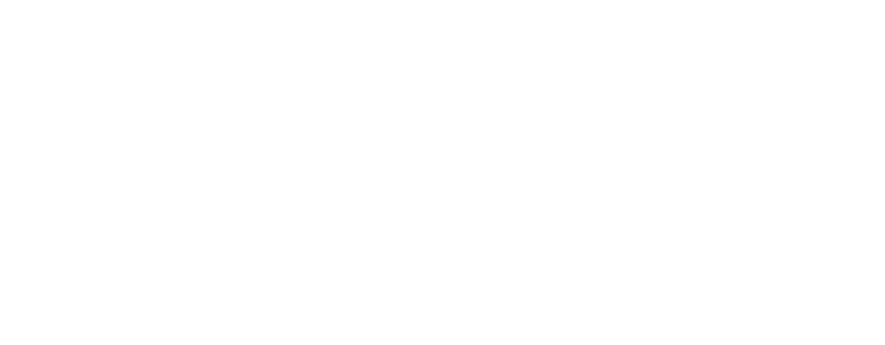Por Milena Di Pardo
Antes de que los jugadores salten a la cancha, antes del vestuario, antes de los abrazos de gol, hay alguien que ya está en movimiento. A veces, incluso antes del amanecer. Silencioso, puntual, y con el mate en mano es quien pone en marcha no solo el micro, sino también la ilusión de cada viaje. No figura en las planillas, no tiene número en la camiseta, pero es parte del equipo.
Mejor conocido como Alberto Oviedo, es el chofer del Club Atlético Independiente de Chivilcoy, equipo que compite en el Torneo Federal A y en la Liga Chivilcoyana. Conoce cada rincón del club como la palma de su mano, aunque su lugar está, sin dudas, al volante. Ahí, entre cinturones de seguridad y charlas cruzadas, construyó su pequeña trinchera. No habla mucho, pero escucha todo. Sabe cuándo el equipo está nervioso, cuándo hay clima de victoria o cuándo conviene dejar que la radio hable por él. Tiene una memoria prodigiosa para las rutas, pero también para los detalles: quién se marea en las curvas, quién siempre se olvida del bolso, quién necesita un “vamos que hoy ganamos” justo antes de bajar.
Beto comenzó su camino al volante manejando combis, llevando estudiantes de Contaduría y Finanzas. Nunca imaginó que un día terminaría siendo el encargado de transportar ilusiones en formato de plantel. Hace apenas dos años llegó al club, sin experiencia en colectivos de dos pisos, pero con la misma responsabilidad que lo acompañó siempre. Al principio fueron trayectos cortos, de Chivilcoy a Gorostiaga, Alberti, Moquehuá. Distancias breves pero cargadas de sentido. Hasta que un día le tocó su primer viaje largo: Entre Ríos. Y ese micro, que al principio le imponía respeto, ya se sentía un poco más su hogar.
“Siempre es lindo destacar la gran familia del Rojo, dirigentes, hinchas, socios. Todos aportan un granito de arena. Son cosas que la gente de afuera no ve, todo lo hacemos desde abajo”.
Hablando de su casa, es ahí donde más se entiende. El colectivo del club descansa después de kilómetros recorridos. Adentro, la sencillez lo envuelve todo: paredes modestas, pocos lujos, pero un esfuerzo que se nota en cada rincón. Recién salido de bañarse, vestido de azul y con su hijo más chico sentado sobre él, Beto se sienta y habla. Cansado, sí. Las horas de viaje a Córdoba todavía pesan. Pero su sonrisa, esa que parece estar siempre no se borra. Aparece cada vez que nombra al club, cada vez que habla de su familia.
Su familia de sangre la conforman María, su compañera incondicional, y sus cinco hijos: Micaela, la mayor; Agustina; Josefina; Nicolás y el pequeño Luca. Este último, el más chico, es su sombra. Lo acompaña a todos lados, en cada momento, en cada viaje. Luca no solo sube al micro, también sube a su mundo.
Si hay algo que lo emociona profundamente es tener el privilegio de ver a su hijo Nicolás jugar al fútbol, con la camiseta del club que él mismo conduce por las rutas del país. En el último viaje a Monte Maíz, Córdoba, el 17 de abril por la segunda fecha del Torneo Nacional de Inferiores, Beto fue testigo de un momento que no va a olvidar: Nicolás, que juega como defensor central, convirtió un gol. La dedicatoria, clara, directa, sin rodeos, fue para él. No hubo que adivinarlo. Estaba en la mirada, en el gesto, en ese cruce invisible de orgullo entre padre e hijo.
“Es algo que no voy a olvidar nunca, cuando mi hijo mete el gol en Monte Maíz. Siendo chofer te perdés muchos momentos lindos, te perdés ver a tu hijo crecer en el fútbol, no hay cumpleaños”.
Cuando el motor se apaga y el colectivo queda en silencio, Beto sigue ahí. Con las manos marcadas por el volante, con los ojos llenos de rutas recorridas, con el corazón dividido entre su familia y su club. No hace goles, no da indicaciones desde la línea de banda, pero mueve al equipo de una manera que no figura en ningún reglamento.
Detrás del vidrio del micro, mientras todos duermen o miran por la ventana, él está atento. Maneja con la serenidad de quien entiende que también lleva sueños, frustraciones, risas y silencios. En sus viajes hay más que kilómetros: hay historias que se construyen sin flashes, sin crónicas deportivas, sin ovaciones. Beto las atesora igual, en la memoria, en las anécdotas que repite en voz baja, en los gestos que no necesita explicar.
La noche avanza sobre la ruta y él sigue firme, como si el cansancio no lo tocara. De vez en cuando revisa el espejo retrovisor y observa, como quien cuida a su familia. No hace falta que diga nada. Su presencia es ese tipo de tranquilidad que se siente, más que se escucha. Beto no solo maneja el micro: acompaña procesos, atraviesa derrotas, celebra en silencio, sostiene.
Cada vez que vuelve a su hogar, estaciona el colectivo con la misma prolijidad con la que cuida a los suyos. Lo espera María, lo rodean sus hijos. Luca, el más chico, no se despega. Nicolás le cuenta cómo le fue en el partido. Y él escucha, como siempre. Como en el micro. Como en la vida.
Porque la pasión también se conduce. Y a veces, el alma de un club no se mide en goles ni en trofeos, sino en esos hombres silenciosos que, sin pedir nada a cambio, se convierten en parte del todo. Beto es uno de ellos. El que arranca primero y frena último. El que no está en la foto, pero sin él, no hay viaje.