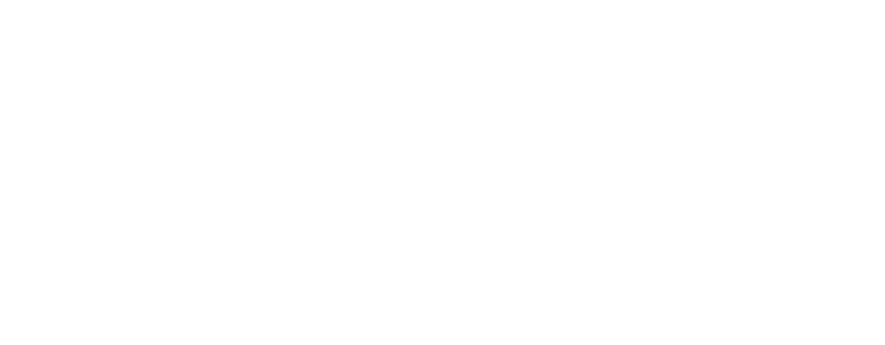Por Lucía Domínguez
El 17 de septiembre de 2000 amaneció como un día cualquiera, pero se convirtió en el prólogo de una epopeya que cambiaría para siempre la historia del fútbol.
Era solo un pibito de Rosario, cargando un sueño que parecía más grande que él mismo.
Lo que empezó en la tranquilidad de un día de septiembre pronto se transformó en una tormenta de goles, asistencias y momentos que delimitaron la historia del fútbol. Lionel Messi aterrizó en la capital de Cataluña sin imaginar que ese día cambiaría no solo su vida, sino también la historia del club.
Lo acompañó su padre, Jorge Messi, y Fabián Soldini, su representante en ese entonces. Ninguno de los tres supo que el chiquito, que por entonces apenas medía 1,48 metros, se convertiría en el ídolo máximo, a veces discutido, del fútbol mundial. El contexto que los llevó hasta aquel momento estaba envuelto en incertidumbre. Argentina atravesaba una crisis económica devastadora bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, una época teñida de desasosiego y escasez de oportunidades; y la familia Messi no le escapaba a esa dura realidad.
A las dificultades económicas que enfrentaban, se sumaba un obstáculo que parecía insuperable para Lionel: una deficiencia en la hormona del crecimiento, que amenazaba con apagar su sueño futbolístico antes de que siquiera pudiera desplegar sus alas. Newell ‘s Old Boys, el club donde había dado sus primeros pasos, y River, la institución que se perfilaba como su próximo destino, le cerraron las puertas, incapaces de asumir el financiamiento del costoso tratamiento médico que necesitaba. En ese escenario pesimista,la esperanza llegó desde el otro lado del Océano Atlántico, donde un club, casi por azar, decidió apostar por el chico de Rosario que transformaría el deporte para siempre.

Emigrar no fue fácil, el 10 dejó atrás su ciudad natal, sus amigos, sus primeras canchas. Pero el sueño de convertirse en futbolista profesional pesaba más que cualquier sacrificio, y la esperanza de que Barcelona pudiera ser el lugar donde ese sueño cobrara vida los empujó a dejar el continente. Así llegó Messi a la Ciudad Condal, con más dudas que certezas, pero con la habilidad que lo había llevado a destacarse en las canchas de su barrio. España lo esperaba, sin saber aún que acababa de recibir al que sería, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos.
Barcelona, la ciudad que solo conocía por fotos y comentarios, lo recibió con una indiferencia propia de su ritmo acelerado. Los turistas se agrupaban frente a La Rambla, las cafeterías rebosaban de conversaciones en catalán y español, y los hinchas locales discutían sobre el futuro del club tras un inicio de temporada incierto. Nadie, absolutamente nadie, notó al pequeño diamante en bruto que caminaba por las calles acompañado de su padre, en busca de su cita con la historia.
El destino había comenzado a tejer su trama meses antes, en las oficinas de Josep Maria Minguella, el agente que escuchó hablar de este prodigio y no pudo resistir la curiosidad. Al principio, fue solo un rumor: un nene de 13 años, chico en estatura pero gigante en habilidad. Era imposible no dudarlo, el fútbol europeo ya estaba lleno de promesas que nunca llegaron a ser más que humo. Pero este en particular era diferente, aseguraban.
Cuando Carles Rexach, secretario técnico del Barça, escuchó el nombre por primera vez, dudó de la propuesta debido a la edad del rosarino, pero tras la insistencia de Horacio Gaggioli, un representante argentino experto en fútbol infantil, decidió darle una oportunidad. Sin embargo, esa prueba parecía estar al alcance de la mano, era aún una incertidumbre.

No obstante, Rexach se encontraba en Sydney para los Juegos Olímpicos. Mientras se esperaba su regreso, previsto para el 2 de octubre, Leo empezó a entrenarse con el Infantil B. Un par de días más tarde, ya con la presencia del hombre que tomaría la decisión respecto a futuro, se organizó un partido con jugadores de la categoría cadete, que eran dos o tres años mayores que él.
No hubo multitudes, ni cámaras, ni siquiera la tensión de una gran prueba oficial. Solo una pelota, un par de entrenadores que observaban desde la distancia, y su futuro a punto de rodar. El pasto, más verde de lo probablemente nunca vio en Rosario, fue su campo de batalla. Messi sabía que no debía hacer nada más que lo que había hecho toda su vida: jugar.
Y jugó.
Jugó como si el destino le perteneciera. Lionel dejó de ser un nene para transformarse en un gigante en la cancha. El chico, que apenas superaba el metro y medio de estatura, jugaba como si no hubiera límites. La prueba terminó. El chiquito argentino había convencido. La historia no necesitaba más.
Sin embargo, casi tres meses después, el contrato seguía sin firmarse. Cansado de la espera, Jorge Messi se presentó en el club y planteó la decisión de volver a Rosario con su hijo ante tal falta de respuesta por parte de la entidad.
El 14 de diciembre de ese mismo año, casi tres meses después de ese primer encuentro, mientras el sol se escondía detrás de los edificios modernos de Barcelona, en una servilleta del restaurante del club de tenis Pompeya donde Rexach y Minguella se reunieron junto con Jorge, firmaron el preacuerdo que traería a Lionel Messi al Barça. El club no tenía otra opción: no podían dejar escapar a esa joya. Finalmente, el 8 de enero de 2001, el chiquito argentino se convirtió oficialmente en jugador del club catalán.

Nadie en el mundo del fútbol, ni en Barcelona, ni siquiera en Rosario, podría imaginar lo que ese 17 de septiembre de 2000 significaría. El nombre de Lionel Messi era aún una promesa en el aire, una historia sin escribir. Pero desde ese día, el chico que apenas decía una palabra, el que medía menos que los demás, había dejado una marca imborrable. Dio el primer paso en un camino que lo llevaría a lo más alto, a la eternidad del deporte más popular del mundo.