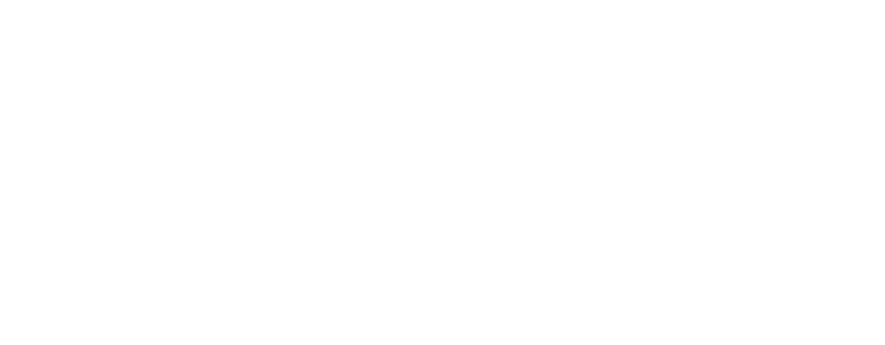Por Franco Sommantico
Era la primera vez en mi vida que iba a ver un “Superclásico”. En realidad, era la primera vez en mi vida que iba a ver un partido de fútbol a la cancha. Yo tenía 23 años y vivía con mi madre en una pequeña casa en Zona Norte. Había terminado la carrera de periodismo hacía un par de meses, pero nunca había cobrado por un texto propio. Mamá estaba cansada de tener que mantenerme, de cocinarme, de lavarme la ropa, de vernos solo veinte minutos por día. Creo que era eso lo que más le molestaba, además de que yo no hiciera nada con mi vida que ella considerara “productivo”.
Su rutina empezaba a la mañana; salía a trabajar temprano, volvía a la tarde, hacía las compras y preparaba la comida. La mía era todo lo contrario. Había desarrollado un estilo de vida del que no estaba nada orgulloso pero que en ese entonces me parecía el único posible. Me levantaba a las seis de la tarde y me encerraba en el cuarto a leer poesía hasta que estuviera lista la comida. Eso era lo único que hacía. Los había leído a todas y todos. Autores nacionales como extranjeros, antiguos como contemporáneos. Creía en la poesía como los judíos en la llegada de un mesías. Creía en los poetas como los únicos que podían hacer de la vida que tenía, una mejor.
Con mamá nos veíamos solo los quince o veinte minutos que tardaba en devorarme la comida que ella había estado haciendo durante horas. Por eso decía que odiaba cocinar, porque creía que era la actividad doméstica más ingrata de todas. Nuestras conversaciones en la cena eran siempre parecidas. Le preguntaba qué tal había estado su día, como le había ido en el trabajo, a lo que ella contestaba, con un tono seco “bien, bien” y enseguida aprovechaba para cambiar de tema y hacerme la pregunta que yo más odiaba en el mundo: “¿Y, conseguiste trabajo?” No sé que se pensaba. A lo mejor creía que si chasqueaba mucho los dedos iba a venir alguien a ofrecerme un trabajo que me permitiera irme a vivir solo. Aunque ella sabía, y lo sabía muy bien, que el trabajo en esa época no era algo que abundara. La Argentina de ese entonces estaba siendo atravesada por una etapa de profundos cambios. La gente común y corriente empezaba a pagar el precio de las malas decisiones políticas que venían tomando los gobiernos hacía varios años, y yo tuve la desgracia, porque eso es lo que fue, una desgracia, de que la bomba de tiempo me explotara en la cabeza. Quizá por eso decidí recluirme y entregarme a los poetas. Quizá por eso me fascinaban los Fabián Casas, las Laura Wittner, los Daniel Durand. Ellos habían encontrado las palabras justas para expresar lo que sentíamos los jóvenes de ese entonces. El desencanto Alfonsinista, los políticos, era medio una provocación, ellos decían que la poesía era otra cosa, y miraban para otro lado. Trataban de buscar la poesía en la calle, en lo que no era lindo y en las cosas que estaban pasando. Por eso me gustaban tanto. Por eso intenté ser uno de ellos ni bien tuve la posibilidad.
*
Fue una noche mientras comíamos (no me acuerdo que), después de las preguntas de siempre. Mamá se inclinó sobre la mesa y me dijo: “Te conseguí un trabajo”. Un pedazo de comida se me trabó en la garganta. Que mamá me hubiera conseguido un trabajo podía significar una infinidad de cosas, pero de ninguna manera podía significar algo bueno. Ella estaba dispuesta a que yo hiciera cualquier tipo de actividad que me mantuviera alejado de mi cuarto al menos por unas horas, sin importar la cantidad de ingresos ni nada. Por eso, el trabajo que mamá me había conseguido podía ser desde limpiar baños en una estación de servicio hasta vender panchos en una parada del subte. En cualquiera de los dos casos, de ninguna manera iba a aceptarlo, y para eso ya tenía planeada una estrategia a la que había denominado “La gran Ignatius Reilly”.
Me había aprendido el fragmento de la novela “La conjura de los necios” justamente para cuando se me presentará una oportunidad así. Al dueño de la estación de servicio o del carrito de panchos, cuando en la entrevista le preguntara sobre el sueldo y él me respondiera con las miserias que seguramente pagaba, le iba a responder: “Lamento desilusionarle, caballero, pero me temo que no es el salario adecuado. Un magnate del petróleo está pasándome por la cara miles de dólares con el propósito de tentarme para que acepte ser su secretario personal. De momento, estoy intentando decidir si puedo o no aceptar la visión materialista del mundo de ese sujeto. Sospecho que, al final, acabaré diciéndole que sí”. Y de esa manera podría rechazarlos y evitar que me volvieran a llamar…
-“¿Me escuchaste?”, dijo mamá, te conseguí un trabajo.
-“ Sí, sí, te escuché. ¿En qué consiste?”, le pregunté.
“Es algo sobre fútbol”, me respondió. Y entonces, al ver mi cara de asombro, me explicó: “Un cliente entró hoy al negocio insultando y pateando el piso. Le pregunté, por cortesía nomás, qué le pasaba y me contó que era el encargado de una revista deportiva bastante reconocida y que mañana a la noche tenían el partido más importante del año y que uno de sus redactores no iba a poder ir porque estaba tumbado en la cama con la fiebre alta”.
“¿Entonces?”, le pregunté, aunque de alguna manera ya sabía lo que había pasado, porque mamá siempre hacía lo mismo.
“Entonces le dije que mi hijo era licenciado en periodismo y un excelente escritor, y que no ibas a tener ningún inconveniente en redactar lo que él necesitara para el partido de mañana”. Según mamá el hombre le dejó una tarjeta con su número de teléfono y dirección, y le dijo que fuera a verlo al día siguiente.
Yo no sabía nada sobre fútbol, es más, en mi vida había visto un partido, y el hecho de tener que ver a veintidós tipos persiguiendo una pelota no me llamaba en lo más mínimo la atención. Lo único que me atraía un poco era cierta poética de la gente que va a ver fútbol. Las cosas raras con las que se visten, las canciones un poco burlonas y los rituales aludiendo a un dios de la suerte que por supuesto no existe. Si de casualidad se me había presentado la oportunidad de demostrarle a mi madre que yo no era un inútil, por lo menos iba a intentarlo.
*
Al día siguiente, unas tres horas antes del partido, toqué el timbre en la dirección que indicaba la tarjeta. Por el contestador respondió una voz grave: “Ahí bajo”. No sé qué querrá decir ahí para los dueños de importantes revistas, lo cierto es que estuve parado en la puerta unos veinte minutos. En el espejo del hall vi abrirse el ascensor y entonces apareció un gordo vestido de traje y zapatos bien lustrados. Se disculpó por la demora y me dijo, como si me quisiera sacar de encima: “Mirá, pibe, vamos a hacerla corta. Yo no sé si sabrás escribir o no, pero tu vieja me dijo que eras algo así como un genio. Yo no necesito nada que requiera un talento descomunal. Lo que hay que hacer es bastante sencillo, con esta credencial que te voy a dar ingresas al estadio, te llevas una libretita o un cuaderno, lo que prefieras, y anotas todo lo que va pasando en el partido. Cuando termine me acercás lo que anotaste y yo te doy la plata que corresponda, ¿Te quedó claro?”. Para ser sincero, me hubiera gustado aplicar la gran Ignatius Reilly, solo para ver cómo reaccionaba el gordo. Le dije que sí, que me había quedado claro, agarré la credencial y me subí al primer colectivo que me dejara en el estadio. Quería llegar temprano porque me habían dicho que la zona iba a ser un caos. Al parecer iba a presenciar algo así como el partido del milenio. Según me contó un señor en el colectivo, River le había ganado por 2 a 1 a Boca (su archienemigo) la primera semifinal del certamen más importante del continente. Esa noche se jugaba la revancha, me dijo, por eso la ciudad estaba “paralizada”, aunque, a decir verdad, yo no veía nada paralizado; de todas formas, me pareció simpático el recurso.
*
Para entrar al estadio no tuve mayores complicaciones. Le mostré la credencial que me había dado el gordo a uno de la organización y me guió hasta la cabina de periodistas a cambio de un par de monedas. Menos mal que fui temprano, porque veinte o treinta minutos después de que ingresé, ya no quedaba ni un lugar. Se percibía en el ambiente cierto grado de nerviosismo y ansiedad, y eso fue lo primero que anoté en la libreta. Si el gordo me había pedido que anote “todo lo que va pasando”, eso mismo iba a hacer. Empezó el partido y yo anoté lo más rápido que pude. Saque del medio, lateral, falta para uno, falta para el otro, silbatazo del árbitro, jugador de Boca en el piso, se para, insulta. A los quince minutos llevaba cuatro páginas y no me daba más la mano, pero seguí hasta que terminó el primer tiempo. Cuando se fueron los jugadores de la cancha me vinieron unas ganas terribles de ir al baño. Le pedí a los periodistas que estaban cerca mío si podían cuidarme la libreta y salí corriendo. Nunca imaginé lo difícil que podía resultar hacer pis durante un partido de fútbol. Tuve que atravesar una especie de laberinto que se había formado con la gente amontonada en los pasillos y después hacer una fila detrás de cinco gorilas enormes con gorritos de Boca y olor a hamburguesa. Apenas volví y me acomode en mi silla, me di cuenta de que la libreta no estaba. Le pregunté a los periodistas si la habían visto y respondieron que no con la cabeza. Era evidente que, en un intento por parecer graciosos, los periodistas me la habían escondido. Les dije que por favor me la devolvieran, que de eso dependía mi trabajo. Me dijeron que no la habían visto y me pidieron que me calle porque ya había empezado el segundo tiempo.
Cómo no tenía ánimos de pelear, resigne la posibilidad de ver de vuelta mi libreta y, para no perder más tiempo, les pedí prestada una hoja. Uno de ellos arrancó una de su cuaderno y me la tiró sin siquiera mirarme. Entonces seguí anotando, pero esta vez registré no tanto el partido sino las cosas que a mi me llamaban la atención. Anoté: Un tiro se va cerca del palo y un joven se retuerce y se lleva las manos a la cabeza como en el cuadro “El Grito”, de Edvard Munch. Padre de unos treinta y largos sostiene a su bebé por encima de la cabeza y lo sacude al ritmo de: Y dale, y dale, y dale Boca dale.
Rondando el minuto sesenta sucedió algo que me pareció increíble. Un jugador de apellido Delgado acomodó el pie después de un centro y metió el primer gol del partido. Lo increíble fue la reacción de la gente. Los que estaban detrás del arco salieron corriendo hacia el alambrado como si fueran un malón de desesperados por asaltar una carreta. No sé cómo no se asfixió ninguno. Era realmente asombroso ver la reacción de los hinchas.
En el minuto (X) sucedió la jugada que lo cambió todo. Cuando un jugador de apellido Riquelme (al que todos se paraban y aplaudían cada vez que tocaba la pelota), después de quedar arrinconado por dos jugadores de River pisó la pelota de espaldas y se la pasó por entre las piernas al defensor Yepes, la gente se volvió loca y gritó: “Oléeee”, como en las viejas plazas de Sevilla. Escuché que un tipo de la tribuna gritó: “!No se puede creer! ¿Vieron lo que hizo?, y buscaba cómplices con la cabeza. “!Román es un poeta!”. Entonces se me ocurrió la idea… El deseo de ser Fabián Casas; si él hubiera visto lo que yo acababa de ver, ¿Qué hubiera escrito? Agarré la lapicera y comencé a escribir:
Escuché decir que te llamaban el torero,
Ni Manuel Laureano Rodriguez,
Ni Francisco Rivera,
Pudieron hacer algo similar.
Tu toro tenía sangre Caribeña,
sus padres llamáronle Mario.
El poema me ocupó toda la página, pero solo me acuerdo los primeros versos. Mientras lo corregía me di cuenta de que había terminado el partido. La gente gritaba como loca, se abrazaba, lloraba. Cuando por fin lo terminé apareció el gordo por la puerta de la cabina. Me pidió lo que había anotado y le conté lo que había pasado con la libreta. El gordo se puso como loco y empezó a gritar: “Yo sabía, yo sabía que no tenía que confiar…” Mirá, le dije, igual tengo ésto, a lo mejor te sirve, y le alcancé la hoja con las anotaciones y el poema. Apenas leyó la primera línea puso cara de sorpresa. Qué es esto, me dijo, te pedí que me anotes lo que pasaba en el partido, no un tratado sobre arte moderno. Y todo empeoró cuando pasó a la segunda carilla y vio el poema. El gordo rompió la hoja en dos y la tiró al tacho de basura. “Sos un inservible”, me dijo, y salió de la cabina golpeando las paredes e insultándome en mil idiomas. De más está decir que no me pagó ni un solo centavo y lo peor de todo fue que mamá siguió convencida de que yo era un inútil.