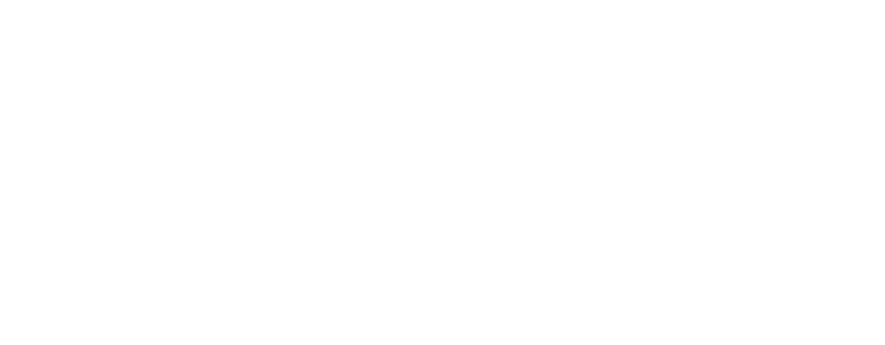Por Franco Sommántico
Es en pleno barrio de Palermo pero bien podría ser en cualquier pueblo del interior de Buenos Aires. No llegan cámaras de televisión ni periodistas, y tampoco vienen los hombres de saco y corbata ni las mujeres con tacos altos y perfumes importados que aparecen solo para los grandes premios. Las calles de la Villa Hípica son de una tierra tan seca que con solo caminar dos pasos levanta nubes de polvo. Sobre un costado se extiende, por algo más de una cuadra, una caballeriza baja, angosta, con techo de chapa, que se divide en cuartos cada dos o tres metros como si fuera un hotel berreta donde paran los asesinos en las películas de Hollywood. En el otro costado, justo enfrente de la caballeriza, se agrupan estacionadas las pickups típicas de la gente de campo que han venido esta mañana fría de comienzos de mayo a trabajar. Cuando ellos llegaron, cerca de las seis de la mañana, todavía era de noche y el frío calaba con mayor intensidad. Ahora está despejado y el sol ya forma parte del cielo.
Arriba de cada cuarto hay un cartel de madera con el número del stud al que pertenece. En algunos casos es fácil distinguirlo, pero en otros el paso del tiempo parece haberles jugado una mala pasada y casi no se ven. El stud 69 es donde Javier Fren preparó los caballos con los que ganaron varias carreras jockeys consagrados como el brasileño Francisco Goncalves, Eduardo Ortega Pavón, Pablo Falero o Juan Cruz Villagra, y donde actualmente entrena a La Renoleta, una yegua que corrió a fin de junio Las Carreras de las Estrellas, uno de los eventos hípicos más importantes del país. Queda al fondo del camino sobre la izquierda, cerca de la pista donde se corren los grandes premios. El cartel está tapado por una enredadera que ocupa casi toda la pared. Estacionado frente al portón, un Peugeot 206 negro.
—Vení, pasá —dice una voz desde adentro.
El stud 69 es una réplica a escala de la caballeriza larga de la entrada. Tiene un pasillo de cemento donde se encuentran los rollos de pastura con los que alimentan a los caballos, y, a los costados, dos mini caballerizas con cinco boxes cada una. Un par de perros con cabeza de labrador y cuerpo de salchicha se acercan al portón con ladridos y algún que otro gruñido. Son hermanos, Yuyito y Mugre, y a juzgar por la velocidad con la que caminan, se nota que están viejitos.
—Estos dos son como Minguito y Aníbal —dice Javier Fren desde la mesa que utiliza como escritorio dentro del box que convirtió en oficina. Hay desparramadas algunas revistas de turf, una caja grande llena de antibióticos, papeles y un gato negro que se llama Iaia. En un rincón, al lado de la pared blanca, una bicicleta chica color rosa que utiliza su hija cada vez que va a visitarlo al trabajo. “¿Así que tenés que escribir sobre la vida de un cuidador?”, pregunta, “hacé una novela de terror. Este es un trabajo hermoso pero muy duro, muy sacrificado. Te tiene que gustar mucho”.
Antes de convertirse en cuidador, cuando Javier Fren tenía quince años, quería ser jugador de fútbol. Ya había pasado por las divisiones inferiores de Vélez, Argentinos Juniors, River y Racing cuando un día su padre, Carlos Fren, ex jugador de Independiente y Argentinos Juniors que dirigió a Deportivo Mandiyú junto a Maradona en el 94’, lo llevó a ver las carreras. Carlos Fren en esa época tenía caballos, y venía seguido a verlos correr. Javier Fren comenzó a acompañarlo y así fue como se empezó a interesar. Al principio, dice, le gustaban las dos cosas, pero después se terminó inclinando por el turf. Su idea era, una vez que terminara la secundaria —la única condición que le exigía su madre— estudiar veterinaria y ser cuidador al mismo tiempo.
En la facultad duró solo un cuatrimestre porque sentía que estaba perdiendo el tiempo, así que se puso trabajar como peón para Jorge Neer, que en ese entonces cuidaba los caballos de su padre. Con él aprendió todo sobre el oficio. Ahí le mostraron y le enseñaron cómo tenían que hacerse las cosas, porque hasta ese momento Javier Fren no había trabajado nunca con animales. Estuvo así durante algunos años hasta que una gente amiga le dio su primer caballo para cuidar, una yegua de la Quebrada que se llamaba La Metódica. Con ella ganó su primer carrera. Después le ofrecieron cuidar a otro, y otro…
Iaia, que hasta recién dormía plácidamente con la cabeza apoyada en la caja de antibióticos, se resbala y se cae de la mesa. Javier Fren detiene su relato y espera hasta que la gata suba de vuelta. La gata gira sobre sí misma un par de veces, se estira un poco y vuelve a acomodarse junto a la caja de antibióticos. Javier Fren continúa.
—Hoy tengo veinticinco caballos que mantengo en dos studs —el 69 y el 60— con la ayuda de seis peones. El turf genera muchos puestos de trabajo, pero un trabajo irreemplazable. Para explicar lo de irreemplazable usa como ejemplo una fábrica. Dice que en una fábrica de gaseosas si cambias al que pone las tapitas por otro no pasa absolutamente nada, en cambio, con los caballos, es mucho más específico porque requiere un conocimiento y una sensibilidad que no son para cualquiera. La gente que no conoce mucho en general relaciona todo con el burrero que pierde su casa y su familia en las carreras, dice, yo no digo que no pasé, por que pasa, pero son pocos los casos.
***
En el tercer box, con la vista clavada en la pared de costado, un caballo de pelaje marrón clarito, un café con leche con más leche que café, que cuando siente la presencia de alguien que no conoce mira de reojo y se pone nervioso. Yuyito y Mugre comienzan a ladrar. Un hombre en bicicleta se acerca a la entrada y pregunta por Javier Fren.
—Anda por allá al fondo —responde Hugo Rotela, al mismo tiempo que se mete en el box con un cepillo en la mano.
El hombre va allá al fondo y se pierde dentro de la oficina de Javier Fren. Hugo Rotela es peón hace muchos años. Trae puesta una gorra y remera negra, bermudas de jean, un par de ojotas —no parece demasiado preocupado por el frío—, y ahora mismo le está cepillando el lomo a Super Bus. El caballo mueve bruscamente la cabeza, sube y baja los belfos y muestra, de vez en cuando, los dientes.
—Cuando lo cepillo le dan cosquillas, en un ratito nomás sale a entrenar, por eso lo estoy dejando bien limpio —explica Hugo Rotela. Para cepillarlo se mueve alrededor del caballo como si nada, cruza hacia un lado y el otro por debajo de la panza, se escabulle entre las piernas y le pasa por detrás de la cola. La gente de campo dice que nunca hay que pasarle por detrás a un caballo porque se asustan y patean, pero Hugo Rotela lo hace igual, inconsciente. “Los caballos son como los seres humanos-dice- un día amanecen de mal humor y te pueden llegar a patear. Pero son tantos años acá adentro que ellos ya me conocen, me tienen mucha confianza y yo a ellos”.
Cuando termina de cepillarlo le improvisa una montura y lo lleva de tiro afuera del box, donde lo está esperando, con un cigarrillo sobre la comisura de los labios, Antonio Recuero —contextura física de jockey, casco naranja gastado, buzo Adidas azul potente, jeans, borcegos y rebenque en mano. Antonio Recuero se sube al lomo de un salto y el cigarrillo ni siquiera se le mueve. Lo toma de las riendas y, con un rebencazo, sale derecho para la pista de carreras. “Ahora es vareador, dice Hugo Rotela, y aclara que vareador es el encargado de entrenar a los caballos para que después lo corran los jockey. “Él antes era jockey pero está retirado”, dice. Parece que es bastante común para los jockeys convertirse en vareadores una vez que se retiran, algo así como los futbolistas, que cuando cuelgan los botines se dedican a ser entrenadores. Hugo Rotela saca de una caja que hay en el piso un pote oscuro, como de témpera, y se mete en el cuarto box. La yegua que está adentro se llama Central Blue, y cuando lo ve entrar a Hugo corcovea y se sacude.
—Esta se pisó hace poco, ahora voy a curarla.
Hugo Rotela moja un trapo con el líquido desinfectante que saca del pote de témpera y empieza a frotarlo por las pezuñas del animal, que al principio se resiste, pero luego se deja tratar. Cuando termina de curarla, al cabo de unos quince minutos, sale del box. Afuera lo está esperando Antonio Recuero, todavía montado a Super Bus. Cuando ve salir a Hugo se apea de un salto y enciende un cigarrillo. Hugo Rotela le limpia las patas al caballo con una manguera, agarra el tridente que está tirado en el piso y pincha pilones de heno que va arrojando dentro del box de Super Bus.
—Le estoy preparando la cama —dice.
El caballo relincha y se mueve para todos lados. Hugo Rotela dice que es porque está muerto de hambre. En el piso hay varios baldes llenos de avena que serán el almuerzo, pero todavía falta. Cuando termina de prepararle la cama agarra una manta verde y la ajusta con un cinturón a la panza del caballo para mantenerlo abrigado ahora que hace frío. Super Bus lo mira a Hugo Rotela y, solo en el momento en el que Hugo abandona el box, se relaja y descansa.